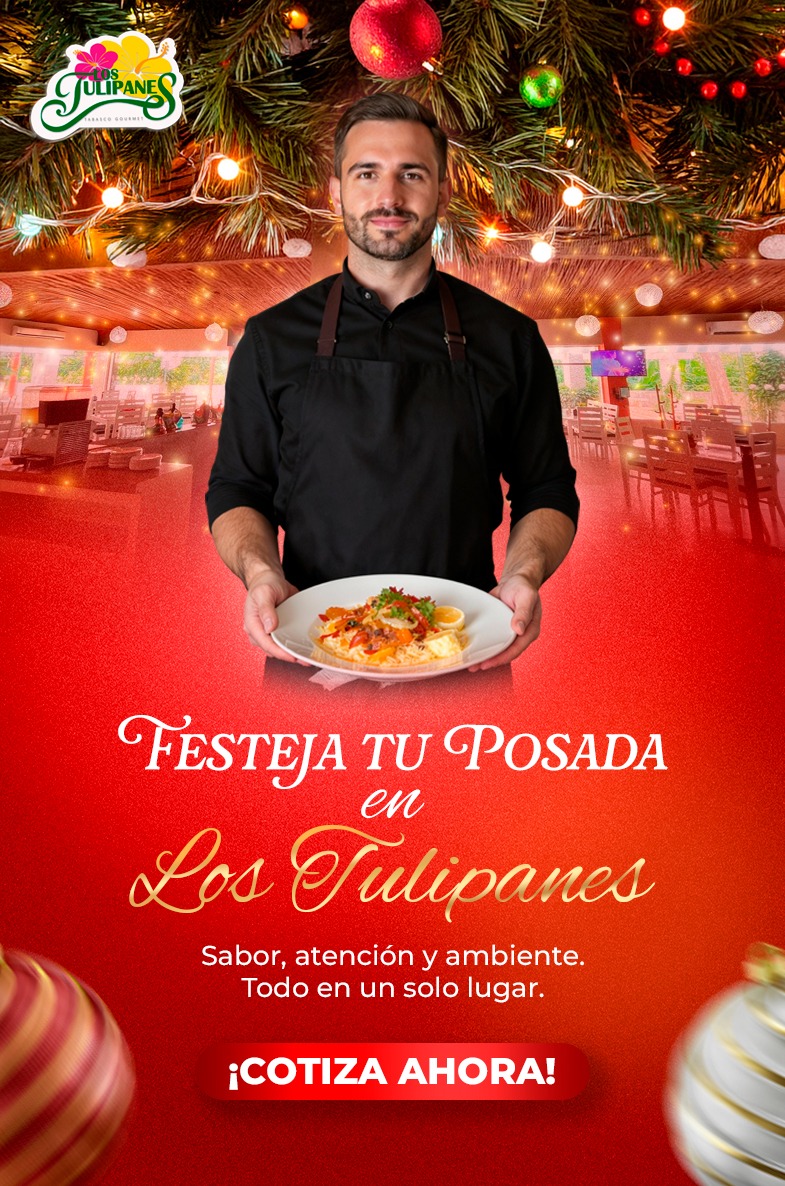Durante la presentación de la obra “¿Quién no ha leído un libro tuyo?” (Bibliófagos, 2025), de Rodrigo Arteaga, celebrada el pasado 8 de mayo en la biblioteca de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, surgió un ejercicio curioso, casi lúdico: explorar los múltiples nombres que distintos autores han dado a la biblioteca. Los maestros Guadalupe Azuara, Magnolia Vázquez, Felipe Lezama, el propio Rodrigo y un servidor compartimos interpretaciones que iban del templo al paraíso, pasando por otros símiles más o menos solemnes. Fue en ese vaivén de imágenes donde, casi como una broma entre amigos, me atreví a proponer una idea irreverente: ¿y si pensáramos la biblioteca como un burdel?
Lo sé. Puede sonar grotesco, ofensivo incluso para quienes han idealizado la imagen de la biblioteca como un lugar sagrado, intocable, casi sacralizado por la pureza del conocimiento. Pero precisamente por eso vale la pena detenernos un momento en esta figura incómoda. Tal vez nos obligue a mirar, desde otra perspectiva, aquello que hemos puesto demasiado alto. Tal vez nos permita devolverle a la biblioteca su carácter mundano, sensual, accesible y, sobre todo, vivo.
A diferencia del templo, que invita al recogimiento y al silencio reverente, o del paraíso, que parece reservado para unos pocos elegidos, el burdel es, en su esencia, un lugar de deseo. No de contemplación, sino de contacto. No de abstinencia, sino de tentación. En el burdel, uno entra para buscar algo que le falta, para saciar una sed, para explorar un territorio ajeno que se vuelve, por un instante, íntimo y propio. En esa lógica —simbólica, claro está—, la biblioteca debería ser también un espacio donde el lector entre con deseo, con curiosidad desatada, sin culpa ni protocolos.
Los libros no son piezas de museo. No fueron escritos para permanecer vírgenes en estantes impolutos. Hay algo triste, casi trágico, en un libro que nunca ha sido abierto, nunca ha sido tocado, nunca ha sido leído. Es un cuerpo textual que no ha conocido el roce de una mirada, el calor de una interpretación, el temblor de una lectura apasionada. Y así, como sucede con las fantasías que se reprimen hasta marchitarse, también los libros olvidados se van secando por dentro.
En este sentido, la analogía con el burdel funciona como un acto de provocación, sí, pero también como una invitación urgente: métanse a las bibliotecas. Sin pudor, sin miedo, sin esa actitud solemnemente culpable que a veces paraliza a quien siente que “no sabe lo suficiente” para tomar tal o cual libro. Hagan suyos esos espacios. Toquen los lomos, abran las páginas, huelan el papel. Léanlos como si fueran cuerpos deseables, no por morbo, sino por hambre de saber, de sentir, de vivir otras vidas.
La biblioteca, como el burdel, está llena de promesas. Cada libro es una puerta entreabierta. Algunos ofrecen placer inmediato; otros, desafíos que requieren paciencia. Hay lecturas ligeras, furtivas, y otras profundas, que nos cambian. Pero ninguna vale si no se consuma. Y ninguna se consuma si no hay alguien que se atreva a entrar.
Reitero: quizá esta analogía escandalice a quienes creen que la cultura debe permanecer en vitrinas. Pero en tiempos en que las bibliotecas están cada vez más vacías y los libros se leen menos, lo escandaloso sería seguir fingiendo que basta con conservarlos. No, no basta con resguardarlos. Hay que leerlos. Hay que vivirlos.
Al final del día, la biblioteca puede seguir siendo para algunos un templo; para otros, un paraíso. Pero también puede ser —¿por qué no?— ese lugar donde se encienden los placeres de la mente, donde el deseo de saber encuentra cauce y ningún libro está condenado a la virginidad eterna.
POR: Mario Cerino Madrigal