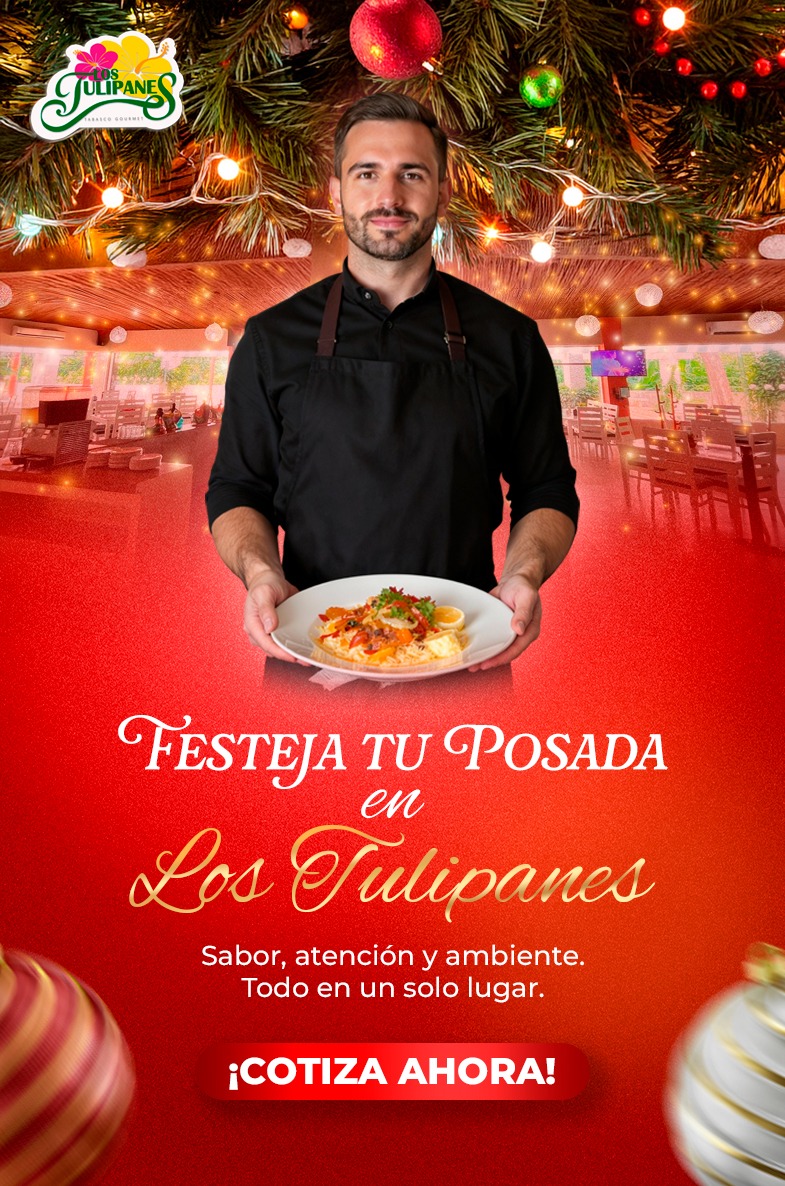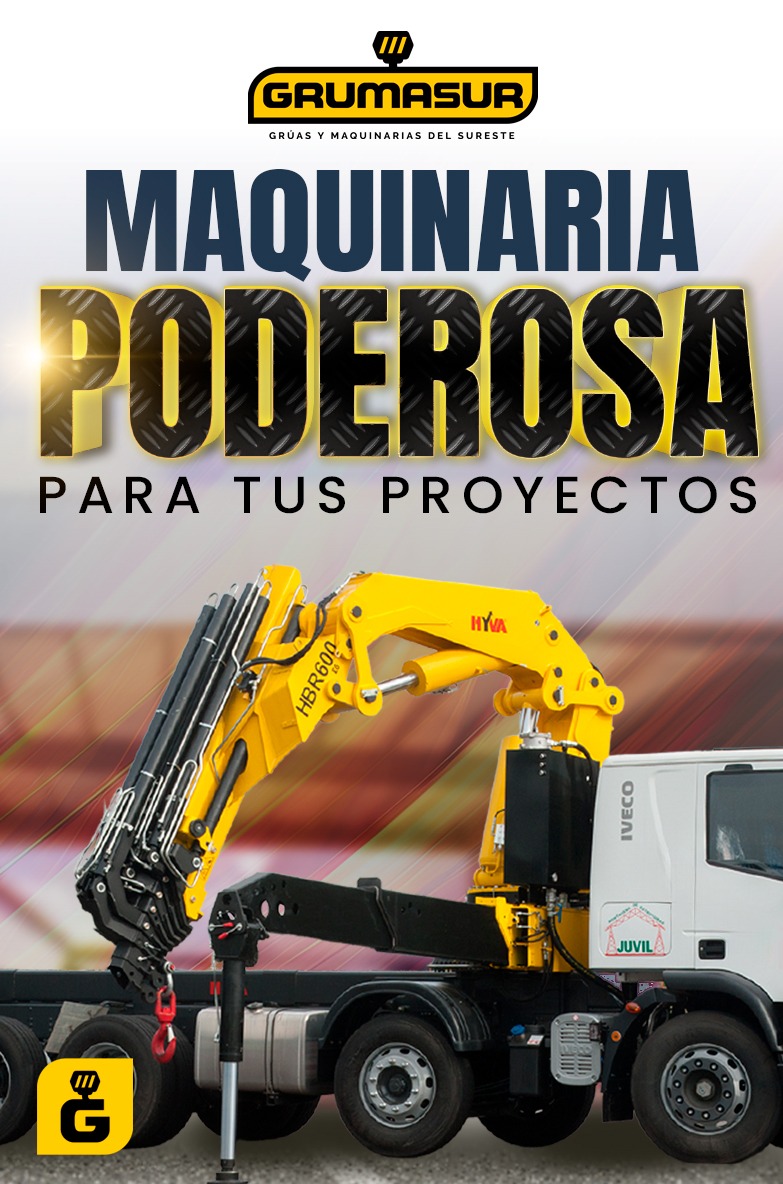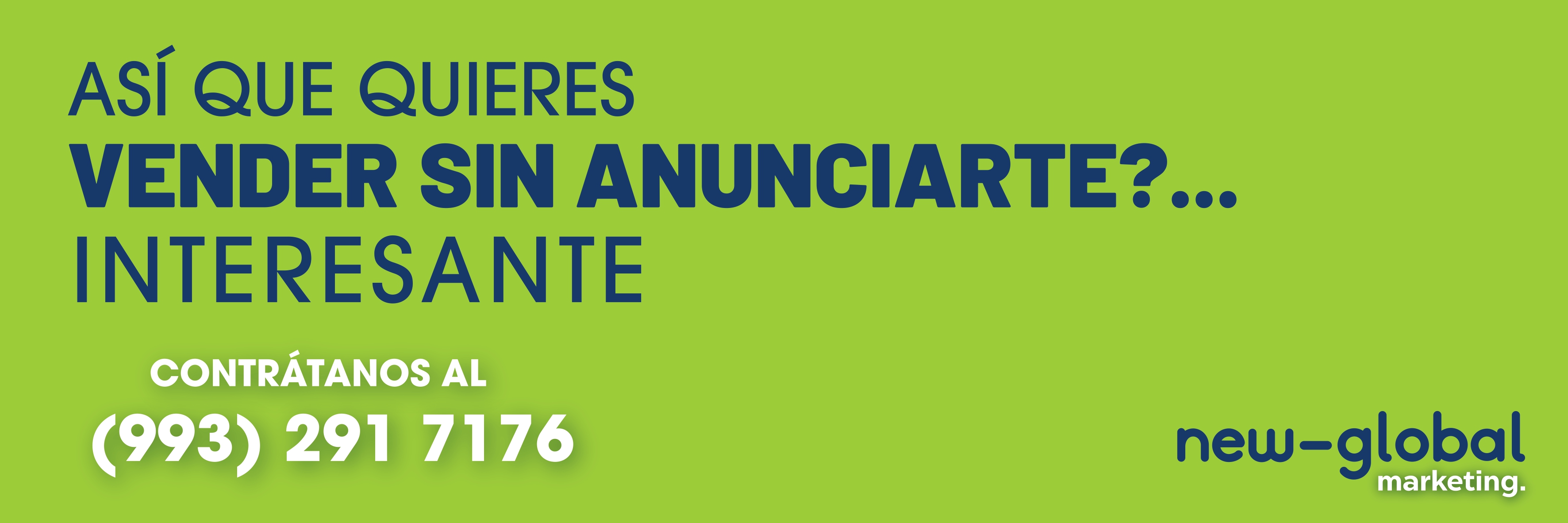“Una ciudad no se construye solo con concreto, sino con identidad y alma”. La frase, pronunciada el pasado martes por la alcaldesa del municipio de Centro, Yolanda Osuna Huerta, durante una entrevista radiofónica, podría parecer un simple recurso retórico, pero en realidad encierra una verdad profunda que muchas veces es ignorada en los debates sobre desarrollo urbano.
Construir infraestructura, mejorar vialidades, ampliar la red de servicios básicos, son tareas indispensables para cualquier gobierno. Pero sin cohesión social, sin sentido de pertenencia, sin comunidad, ninguna obra pública es suficiente. Lo que hace que una ciudad funcione —y perdure— es el tejido invisible que une a sus habitantes: valores compartidos, espacios comunes habitados con dignidad, políticas públicas que, además de atender lo material, también nutren la vida en común.
Esta visión no es nueva. Algunos de los pensadores más influyentes de la historia ya hablaban de esto hace siglos. Aristóteles, por ejemplo, sostenía que la “polis” no era solo un lugar para vivir; era una comunidad para vivir bien. En su obra “Política” —particularmente en los Libros I y III— afirmaba que una ciudad no puede ser entendida como una simple agregación de casas y caminos, sino como un organismo vivo que debe orientarse al bien común. Para él, la función del buen gobernante era doble: asegurar los medios materiales para la vida —alimentación, defensa, vivienda—, pero también cultivar la virtud entre los ciudadanos.
De manera similar, Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, comprendía la ciudad como una red de deberes mutuos. En sus “Meditaciones” escribe que “lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja”, frase que subraya la conexión inseparable entre el bienestar individual y el bienestar colectivo. Gobernar, entonces, va más allá de administrar recursos: consiste en construir un entorno donde las personas puedan florecer en comunidad.
Incluso en tiempos más recientes, Jane Jacobs, activista y pensadora urbana del siglo XX que impulsó nuevos enfoques comunitarios de planificación, advirtió sobre los peligros de los desarrollos urbanos que ignoran las dinámicas sociales. Para ella, la vitalidad de una ciudad dependía más de sus calles vivas, sus espacios públicos llenos, sus redes vecinales y su diversidad humana, que de los grandes edificios, calles relumbrantes y autopistas.
Volviendo al presente, los municipios —como el de Centro y cualquier otro de México y del mundo— enfrentan retos complejos. Mejorar los servicios públicos es necesario, pero no suficiente. Hacerlo mientras se fomentan políticas que promuevan la convivencia, el respeto, la cultura y el arraigo comunitario, es lo que permite pasar de un territorio administrado a una ciudad con alma.
La frase de la alcaldesa que se expuso al principio, por tanto, no es un eslogan vacío, sino una tesis de gobierno que muchos actores deberían considerar antes de enjuiciar. Una ciudad sin alma es solo cemento; una ciudad con identidad es hogar.
Si esta reflexión sirve como lección, recordemos que la historia y la filosofía no solo están en los libros: están en las calles, en los parques, en las decisiones públicas y en la forma en que una comunidad decide convivir y construirse a sí misma.
POR: Mario Cerino Madrigal