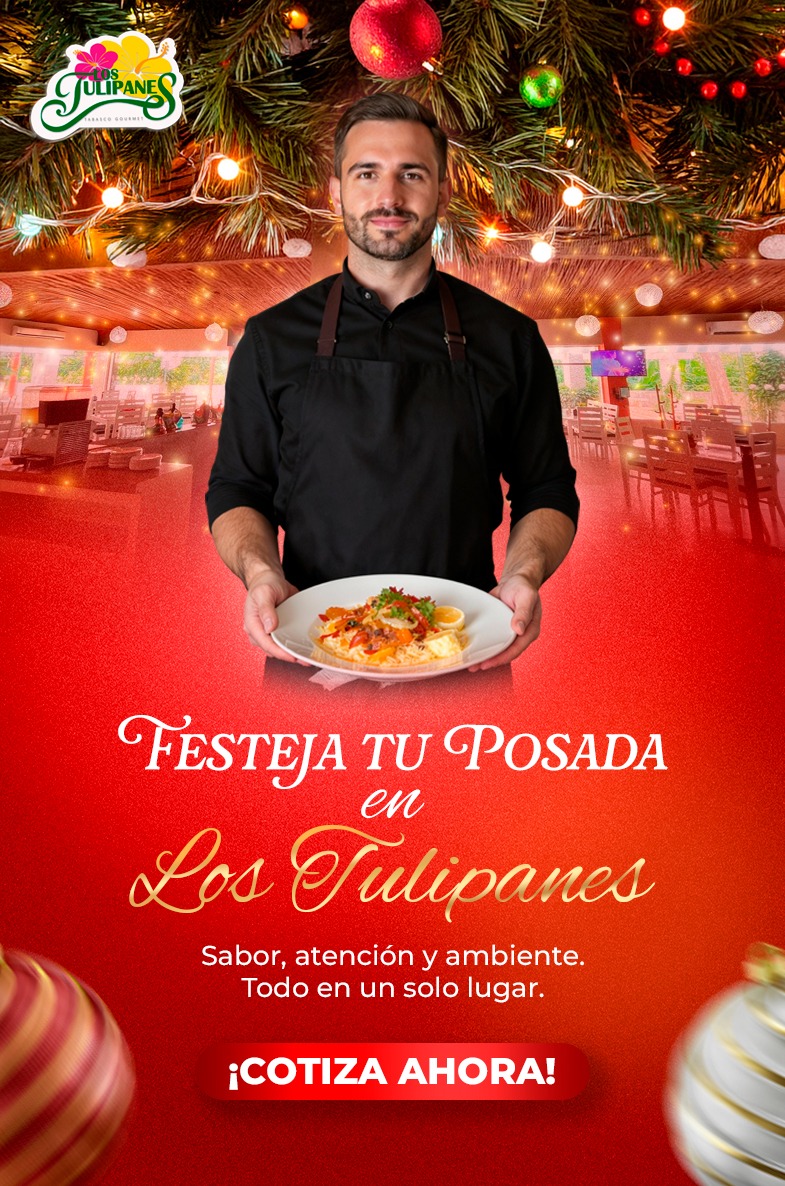En las cortes del Renacimiento francés, el bufón era tolerado por su audacia y protegido por su máscara de comicidad inofensiva. Decía lo que otros no podían, pero siempre al amparo del ridículo. Su papel consistía en golpear con el sarcasmo.
Uno de los más célebres fue Triboulet (Nicolas Ferrial), bufón de los reyes Luis XII y Francisco I de Francia. Ingenioso, irreverente y mordaz, su lengua filosa era aplaudida hasta que apuntó en la dirección equivocada. En una ocasión, ofendió a una dama de la corte y fue condenado a muerte. El rey, en un acto de indulgencia, le permitió elegir la forma de su ejecución. Triboulet respondió sin titubeos: “Morir de vejez”. Aquella respuesta, tan aguda como respetuosa del juego de poder, salvó su vida, pero no evitó su exilio. El mensaje era claro: la burla puede ser tolerada, pero nunca impune cuando olvida sus límites.
Siglos después, en un escenario distinto, esa figura ha regresado como protagonista indeseable de nuestra conversación pública. Se trata de políticos en retiro o en activo, aprendices de influencer o agitadores de ocasión que, con el teclado en la mano y el acceso desmedido a las redes sociales, han convertido el espacio cívico en un circo.
Estos bufones modernos ya no se ocultan detrás de un cetro de madera ni bajo un gorro de cascabeles. Se presentan como voceros de la verdad, como adalides del sentido común, pero lo que practican es el espectáculo de la descalificación. Desde la comodidad de una pantalla, insultan, acusan, se burlan y lanzan juicios sin recato, como si el daño moral que provocan no tuviera ninguna consecuencia.
Han sustituido el debate informado por el meme y el argumento por el ataque viral. Se alimentan del enojo que siembran, del ruido que provocan, como los monstruos de la película animada “Monsters Inc” se nutrían del miedo de los niños. Es ese malestar el que les da energía, les infla el ego y les ofrece la ilusión de una relevancia que su pensamiento no sustenta.
Lo verdaderamente inquietante es su carencia ética. Desde el punto de vista moral, no parecen haber sido agraciados con la capacidad de discernir entre lo justo y lo injusto, lo noble y lo infame. Su brújula está descompuesta: no se orienta por principios, sino por prejuicios y vanidad.
David Hume, en su obra “Investigación sobre los principios de la moral”, publicada en 1751, nos regala quizá el mejor antídoto para combatirlos: frente a ellos, no vale la pena discutir; el único modo de convencerlos —si acaso— es dejarlos solos; es la indiferencia. Dejar de alimentar sus afanes de visibilidad, encapsular su griterío en el silencio social. Porque cuando descubran que nadie está dispuesto a perder el tiempo en sus trampas, probablemente —por tedio, si no por convicción— se retiren o, en el mejor de los casos, intenten ponerse del lado del sentido común… aunque lo dudo mucho.
En tiempos de bufones con micrófono, la seriedad es un acto de resistencia, por lo que callar ante la provocación no es rendirse, sino reafirmar que no todo vale en nombre del “humor” o la “libertad de expresión”. Algunas batallas, sencillamente, se ganan no dándolas.