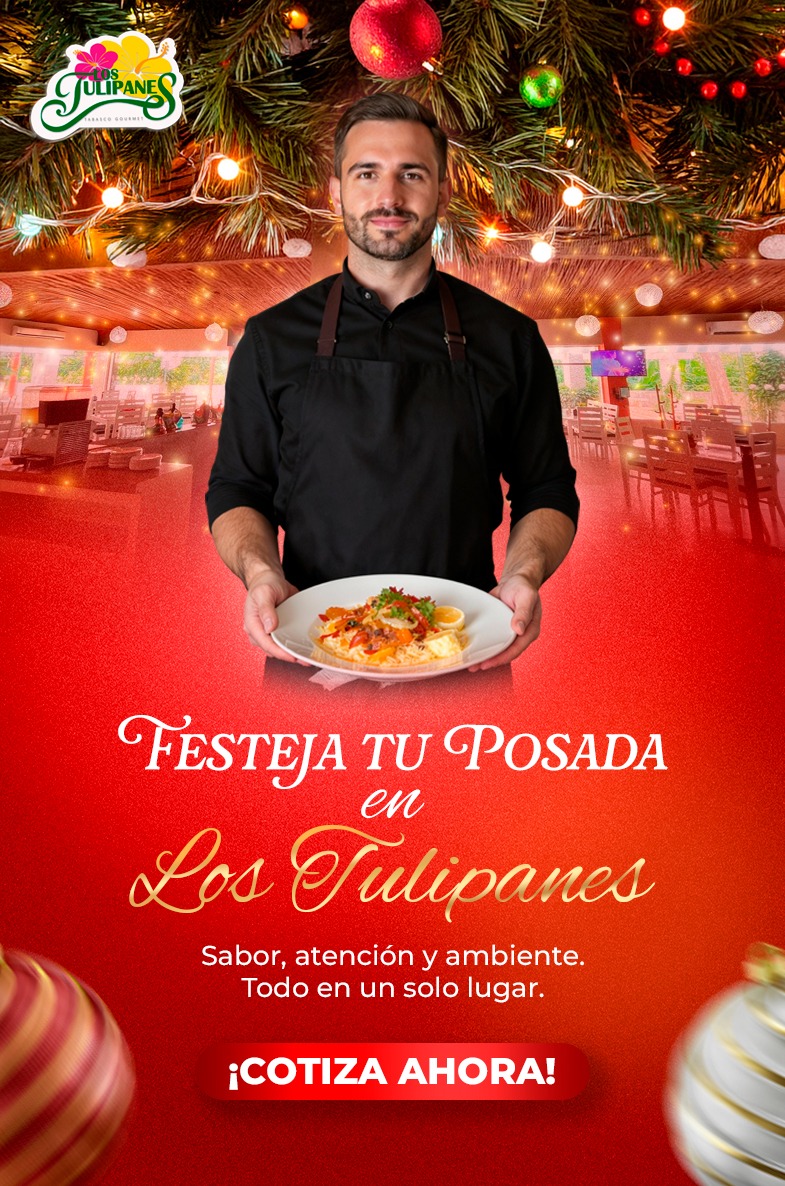En el juego del amor y la seducción, «¡Pareces pulpo!» no es un halago que recuerde los tres corazones que estos cefalópodos poseen y que los harían románticos amantes, es más bien un increpar al otro sobre la rapidez e inquietud de sus manos dispuestas a tocarlo todo. Obnubilado por la esperada oportunidad de un encuentro sexual, el codicioso amante tantea cada flanco y lo hace con urgencia. Toca, toca sin reparo, tal como un pulpo, haciendo parecer que son ocho y no dos las extremidades que posee.
Pulpos, sepias y calamares —taxonomía que para el hombre común es irrelevante, pues todo lo reduce al primero— se han ganado por mérito propio un espacio en nuestra cultura. En el siglo XIX, una xilografía del artista japonés Katsushika Hokusai —autor de La gran ola de Kanagawua, su obra más conocida— redireccionará la imagen que se tenía de los cefalópodos. Se trata de El sueño de la esposa del pescador, donde dos pulpos, uno grande y otro menor, poseen sexualmente a una mujer que parece gozar del acto. La imagen se nos muestra inquietante, angustiante y ominosa, pero con un juego de repulsión y atracción simultánea, con una pátina de turbador erotismo. En el siglo XX y lo que va del XXI, la omnipresente cultura de masas ha bebido de esta imagen, pero la ha mutilado, ha cercenado al pulpo y nos han arrojado sólo sus tentáculos, esos hiperkinéticos brazos fálicos que buscan sujetar, halar y penetrar. Los tentáculos sin cuerpo aparecen en las fantasías cinéfilas de varios directores. En El retorno del Jedi (Lucas, George, 1983, The Return of Jedi), el despiadado contrabandista con apariencia de sapo, Jabba, condena a los protagonistas a morir dentro de las fauces de Sarlacc, un horripilante ser que solo se deja ver como un hoyo en medio del desierto con una suerte de dientes concéntricos y grandes tentáculos que emergen ansiosos de la cavidad, para atrapar y no soltar. La infame secuela de Hombres de negro (Sonnenfel, Barry, Men in Black II, 2002) presenta a una malévola antagonista con la capacidad de ramificar su cuerpo en múltiples y delgados tentáculos, un entresijo asqueroso que funciona como red. La niebla, película basada en la novela de Stephen King, genera la angustia de no saber qué es lo que arrastra a las víctimas, solo se miran aberrantes prolongaciones que surgen de la brumosidad y hacen desaparecer los cuerpos, cuya última señal de vida es un grito de terror que se desvanece en el terreno incierto. Prometeo (Scott, Ridley, 2012, Promethus), en su escena final, nos expone un enorme cefalopoide que engulle con avidez a un fornido extraterrestre. La morfología del atacante queda eclipsada por los tentáculos que protagonizan la escena. En Piratas del caribe (Verbonski, Gore, Pirates of the Caribbean, 2006) la cara de Davy Jones angustia por los tentáculos que de ella se separan, morfología tomada de Cthulhu, de la narrativa de Lovecraft. Finalmente, en La llegada (Villeneuve, Denis, 2016, Arrival) cinta de interesante corte lingüístico, los alienígenas presentan una familiar forma pulpoide, cuyos tentáculos centralizan —por mucho— la atención. Como extra, la iconografía contemporánea para representar al mítico y coloso Kraken se ha inclinado, en no pocas ocasiones, en mostrarlo porcionado, sus largos brazos —y solo ellos— emergen del mar para capturar a los navíos y sumergirlos.
¿Qué singular seducción generan los tentáculos que repiten una y otra vez en el pensamiento contemporáneo? ¿Es la sensación de aprisionamiento y constricción lo atractivo?, ¿es su evidente apariencia fálica?, no lo parece. Más que la forma del tentáculo con su fuerza y manera de oprimir, es su desincorporación, su falta de cuerpo, el ser algo aislado de un todo. Lo singular no está en el tentáculo como tal, más bien en la zona no visible donde estos deberían convergen, y que representan el espacio para la elucubración y lo mistérico. Es decir, al no visualizar qué está al final de ellos tendríamos la autoridad para concluir que podría ser cualquier cosa, y esta cosa amorfa es lo realmente seductor: al carecer de forma, toma la de nuestro miedo: un miedo con tentáculos y no por los tentáculos.
La pornografía, cosa nada rara, ha capitalizado la atracción actual no solo de los tentáculos, sino del pulpo mismo. Lo pulpil atrae y repele. Es fobia y filia en una época que hace de ellos el lugar del que emana el horror, o el espacio de una pasión aberrante. Los portales porno donde los octópodos se funden en un raro abrazo sexual con mujeres ya no son atípicas. Su multiplicidad les permiten tocar por encima del amante promedio, su viscosidad emula lo que los cuerpos trenzados en la pasión destilan. Pieles babosas que ante los ojos de los que desbordan imaginación imitan el sudor del deseo. El gusto pornográfico por los pulpos, aunque entra por mérito propio en la zoofilia, obedece a los constantes impactos culturales que han convertido a estos seres en un peculiar fetiche.
Mujeres con pulpos arriba, pulpos abajo y pulpos adentro, una peculiar estampa que vuelve a dejar en claro que la pulsión no posee objeto. El maridaje entre los pulpos y el porno exponen que para este último nada escapa, si algo puede comercializarse, comercializado será, llegando hasta el punto de pensar a los tentáculos solo como tenta-culos, esto es, extremidades que se definen como apéndices tocadores de cuerpos.