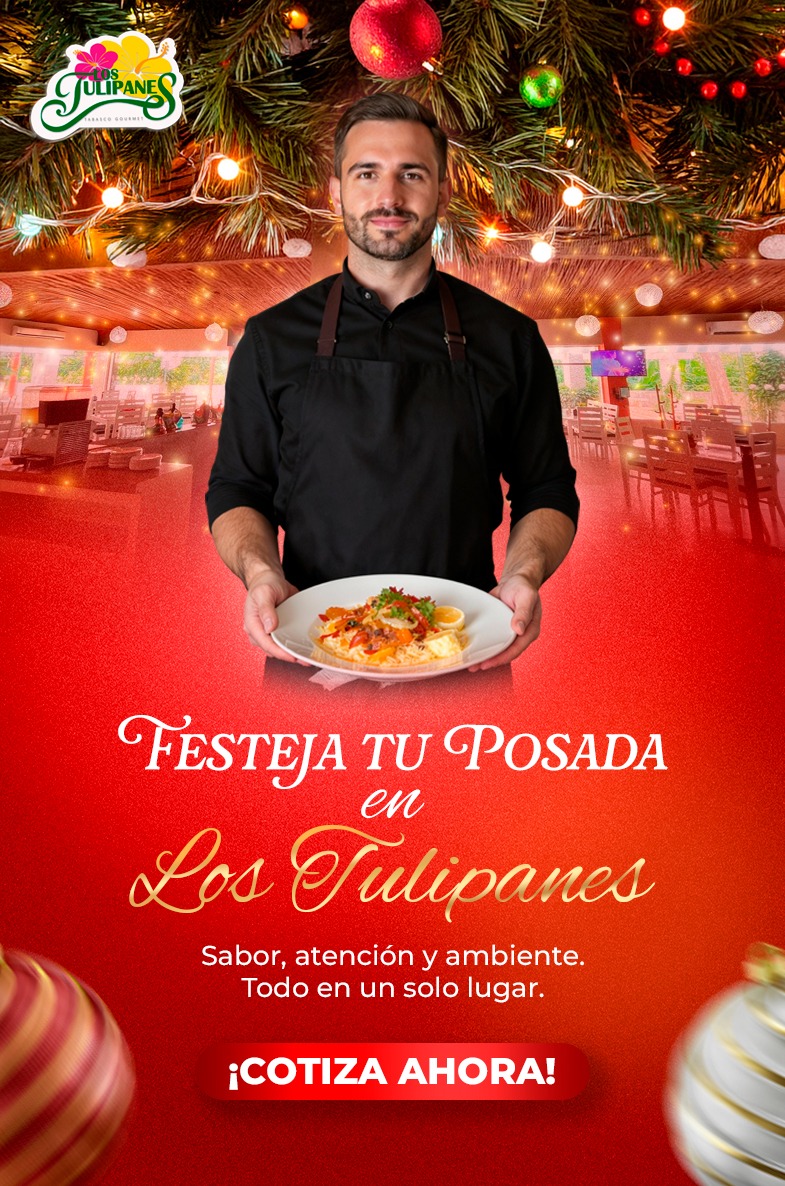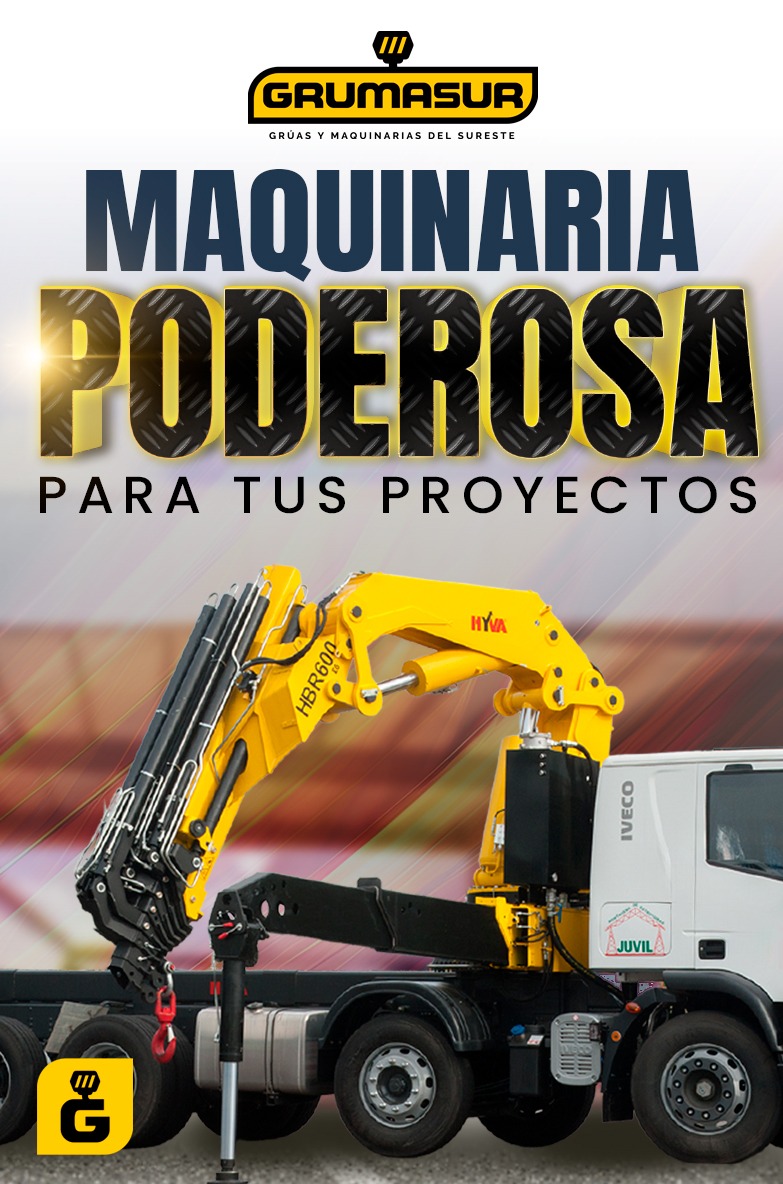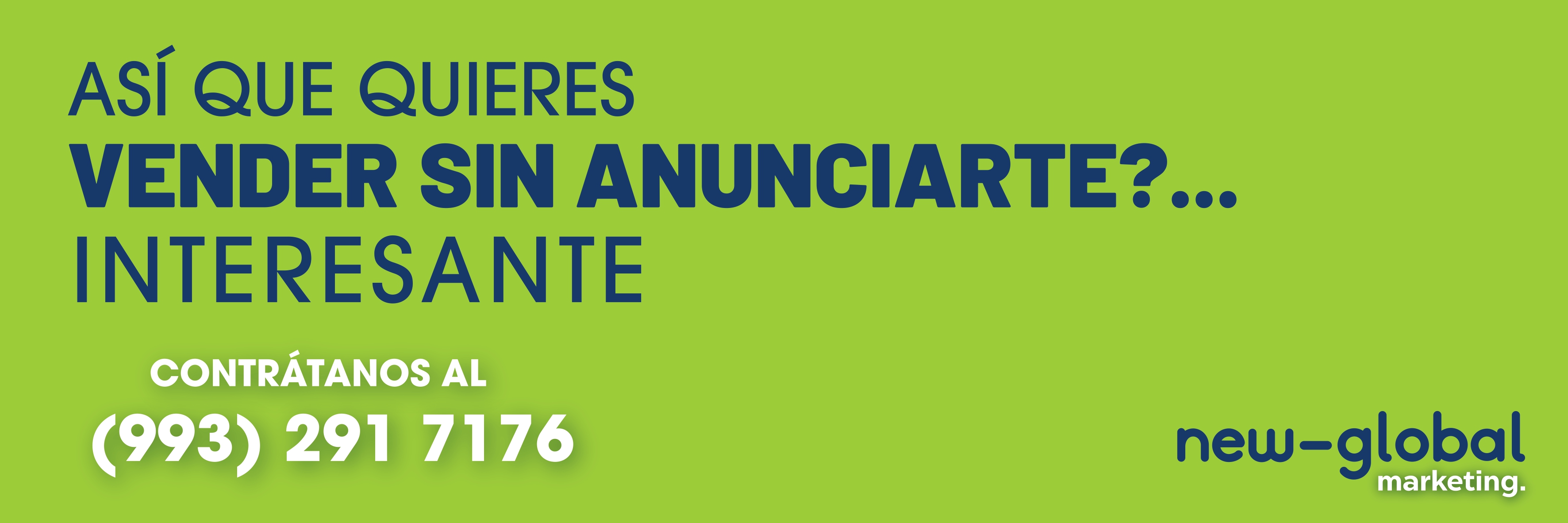Los nombres se apropian de lo nombrado, y aunque para el filósofo francés Jacques Derrida no existe nada más impropio que el nombre propio —puesto que no nos pertenece—, sí que nos sentimos engrillados a él.
El nombre se suelda a la persona o al lugar, pero no obstante que desde principios del siglo XX los semiólogos dejaron claro que el signo es arbitrario y no existe relación entre el nombre y la cosa, seguimos diciéndole a nuestra amiga «es natural que te llames Sofía ¡pues tienes cara de Sofía!», pensando que no se pudiese llamar de otra manera, o parafraseando a Jorge Luis Borges «todo el Nilo se encuentra en la palabra “Nilo”».
Pareciera que el nombre propio es realmente propio, que la cosa nombrada y el nombre mismo están irremediablemente unidos. Por ello los nombres propios con tintes sexuales causan tanto escozor a quien los porta, ya que nombre y persona se miran como uno solo. Cuando se piensa que el nombre propio posee un doble sentido, las insinuaciones, lapsus, erratas y deslices son inevitables.
Esto queda de manifiesto en la canción de Chava Flores «Herculano», historia de un sujeto que al no gustarle su nombre, homónimo del título de la canción, lo permuta ante el juez por «Profundo», ambos —simpáticamente— de corte anal, tal como Ponciano, Próculo o Silvano.
Menos escatológicos, pero aún polémicos, son los apelativos de alusión fálica, como Agapito, hermoso nombre con desafortunada castellanización: del latín «Agapetus», de «agape», amor divino.
Con las zonas geográficas la cosa es diferente, ya que el nombre sí intenta representar algo particular de su topografía. Aquí —a diferencia de los nombres personales— se busca atornillar el nombre y lo nombrado: El Recodo, La Mancha y Comala —nombres que refieren a un lugar donde dobla la corriente de un río, a una zona pigmentada por tierra rojiza y a un pueblo caliente como los comales, respectivamente—. Y cuando en el lugar existen características de corte sexual imposibles de obviar, el nombre se apropia aún más del lugar.
Tenemos, así, Pito Real, pequeña población ubicada en Chihuahua, nombrada de tal manera por un viril monolito del lugar, una formación pétrea, erecta y bastante sugerente; o las Tetillas, en Rio Grande, Zacatecas, bautizada por los lugareños dadas las dos montañas semejando pequeños senos que se miran al horizonte. Y ni que decir de La Verija, en Michoacán.
Esa es justamente la función de los apodos, recolonizar lo ya colonizado dado que sentimos que el nombre original en realidad no nombra bien. Al rebautizar hacemos a un lado el nombre de pila y se coloca uno que hable del portador. Los nombres de los siete enanos o los pitufos son un claro ejemplo, nombres que en realidad son apodos surgidos cuando algún rasgo de su personalidad salió a la luz con fuerza: Gruñón o Dormilón solo pudieron ser nombrados al pasar los años y no en el nacimiento. Algo así ocurre con los espacios públicos.
Muchas veces, ya nombrados dentro del discurso oficial, los parques, plazas o monumentos son rebautizados por la población en un intento de recuperación, de arrebato de un lugar que la esfera gubernamental asume como suyo. En la Ciudad de México existen varios: «La suavicrema»—estela de luz en honor al Bicentenario—, «El chocorrol», la Escuela Nacional de Arte Teatral o «El dorito», una torre con forma de totopo triangular. Asexuales todos, no dejan de ser ingeniosos.
Pero en Villahermosa, Tabasco, existe un excelente ejemplo de cómo lo sexual sirve de inspiración para renombrar lo nombrado: el Monumento al Coronel Andrés Sánchez Magallanes es pieza básica de la cultura y estética citadina, enorme y hermosa construcción que enarbola las glorias del insigne militar, sin embargo, son los grandes pechos de la fémina que acompaña la obra los que ayudan al rebautizo, olvidando por momentos los triunfos en batalla del respetado castrense: «La Chichona», le llamarán, un simpático mote —cuasi institucional— que anuda lo cómico y lo edípico.
Autor: Alejandro Ahumada