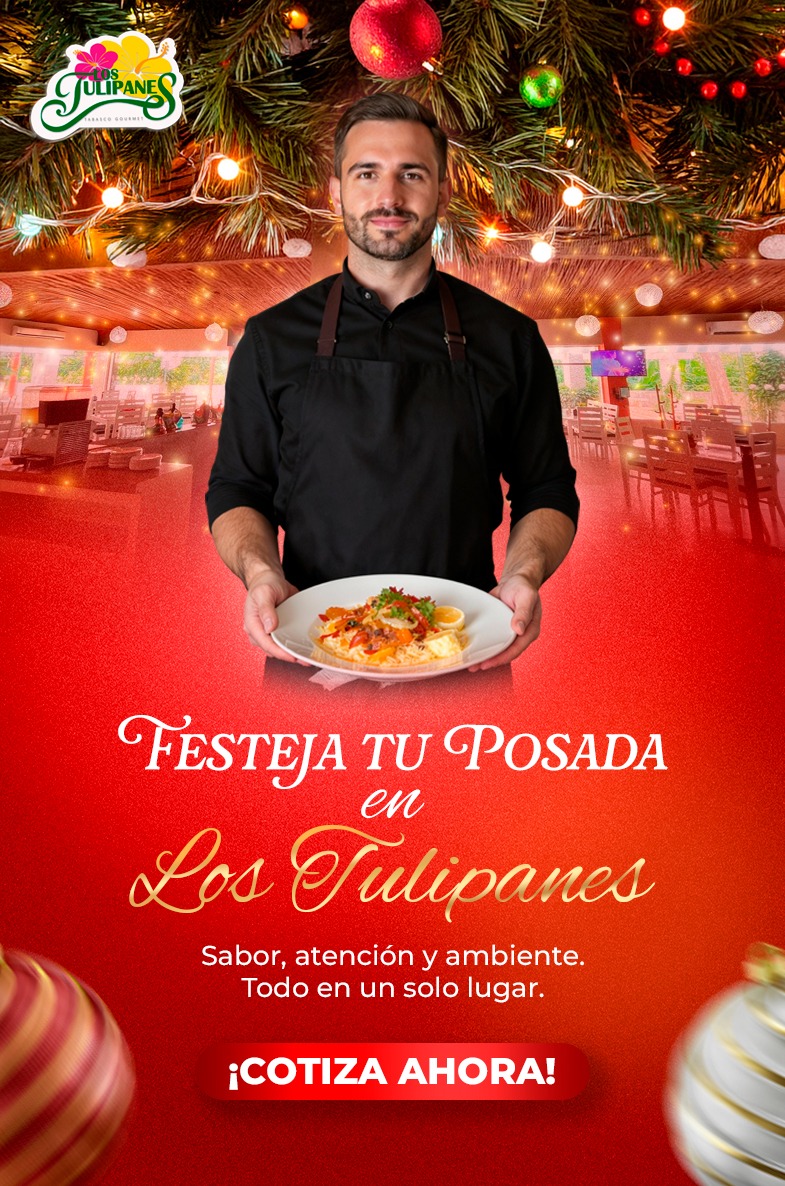En un pequeño pueblo del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, llamado Chapel Hill, sus habitantes gozan de una fama bien ganada: se les considera amables, tranquilos y respetuosos. Esa percepción generalizada sobre la cortesía de sus ciudadanos motivó a un grupo de estudiantes de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Carolina del Norte a ir más allá de las impresiones y someter a prueba, de forma empírica, el llamado “carácter cívico” de su comunidad.
El experimento fue sencillo, pero ingenioso: consistía en observar la reacción de los conductores ante un semáforo en verde. Un integrante del equipo se colocaba frente a un automóvil seleccionado al azar, ambos detenidos por la luz roja. Cuando la señal cambiaba a verde, el coche del estudiante permanecía inmóvil de manera deliberada mientras se activaban los cronómetros. El objetivo era medir cuánto tiempo transcurría antes de que el conductor de atrás hiciera sonar el claxon. Esa espera —o su ausencia— servía como indicador. En algunos casos, el semáforo completaba su ciclo y volvía al rojo sin que nadie tocara una sola bocina. En Chapel Hill, la paciencia resultó ser una virtud casi institucional.
Inspirado por aquel experimento en Chapel Hill, decidí realizar una pequeña prueba local, sin mayores pretensiones científicas, solo con el interés genuino de observar cómo reaccionamos en Villahermosa ante una mínima demora. El procedimiento fue similar: me detuve frente a distintos vehículos en semáforos concurridos de la ciudad —Tabasco 2000, Paseo Tabasco, avenida Méndez— y, cuando la luz cambió a verde, simplemente no arranqué. Conté los segundos hasta que el conductor de atrás hiciera sonar el claxon.
Aunque la muestra fue pequeña, las reacciones fueron reveladoras. Hubo quienes pitaron antes de los tres segundos, como si el verde fuera una orden y no una invitación. Otros esperaron un poco más, tal vez distraídos, tal vez pacientes. Sin embargo, fueron pocos los que aguantaron más de cinco segundos sin manifestar su inconformidad.
En el punto más extremo de la impaciencia, hay un caso que merece atención particular: Dios nos libre de que justo detrás se ubique un taxista o un chofer de combi. No es que no puedan esperar a que el semáforo se ponga en verde; es que ni siquiera esperan a que cambie. Basta con que el amarillo asome en la calle de cruce para que sus cláxones estallen en una sincronía feroz, como si adivinaran el segundo exacto en que se abrirá la luz. No tres, no dos, no uno: cero segundos. Claxon por instinto, por reflejo condicionado, por desesperación casi primitiva.
Si bien los resultados son anecdóticos, apuntan hacia algo más profundo: la prisa como forma de vida, la impaciencia como lenguaje cívico, el claxon como válvula emocional. La calle se transforma, entonces, en un escenario donde a diario se representa el humor social, no tanto con palabras, sino con bocinazos.
Concluyo que, a diferencia de lo observado en Chapel Hill, en ciudades como Villahermosa el intervalo entre el cambio de luz a verde y el primer claxon se ha vuelto una especie de nueva unidad mínima de tiempo, más fugaz que el nanosegundo. Puede sonar a una broma exagerada, pero no lo es.
Esto demuestra que, más allá de las percepciones externas, Tabasco es tierra de humor abundante, pero también de enojos repentinos. La impaciencia se expresa con palabras y con gestos: un portazo, un reproche, un “¡ya era hora!” lanzado al aire con exasperación. En el tráfico, en las oficinas públicas, en la fila del banco o frente a la ventanilla de un trámite, la cortesía suele diluirse entre el calor, el cansancio y la prisa.
El humor social dominante combina una cierta complicidad colectiva —ese sabernos parte del mismo caos— con un tono de hartazgo acumulado. Lo que a simple vista parecen bromas, frases hechas o memes cotidianos, a menudo revela una capa más honda: la intolerancia, la urgencia, ese malhumor crónico que termina por convertirse en un espejo de lo que somos.
Por: Mario Cerino Madrigal