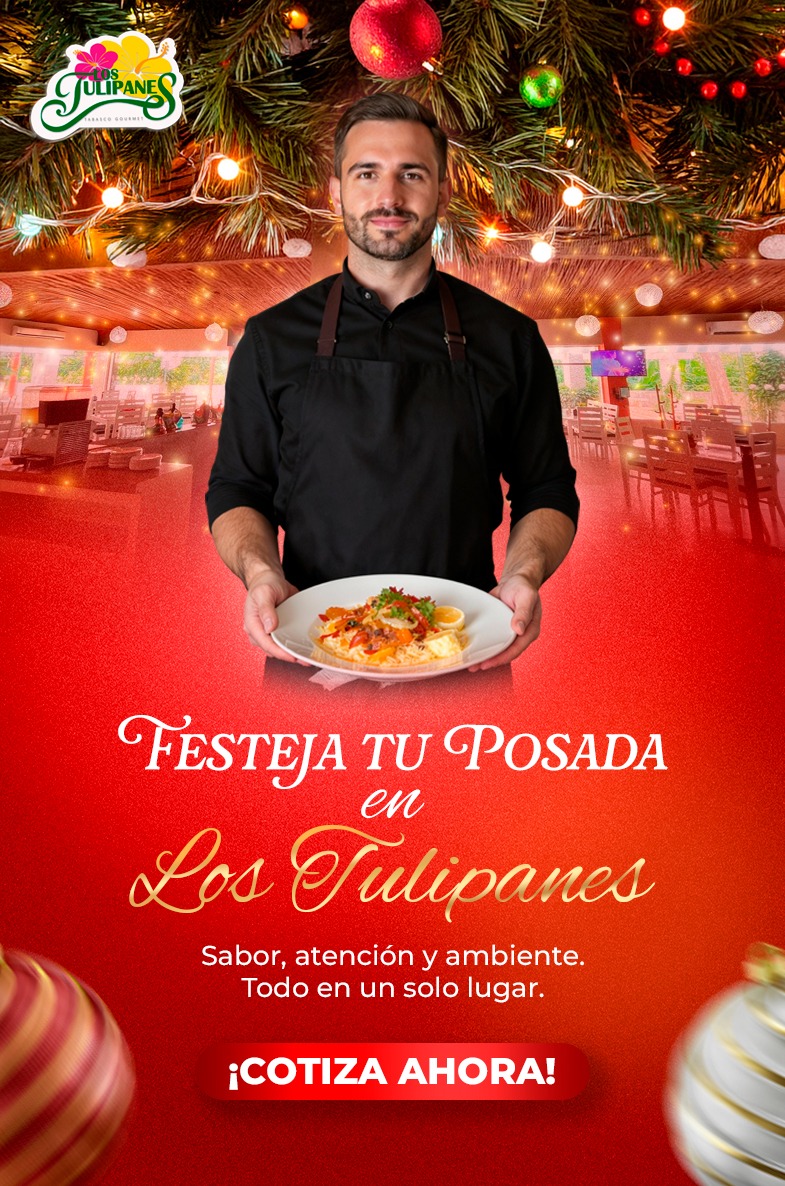Las trágicas inundaciones ocurridas recientemente en Texas, que han cobrado la vida de más de un centenar de personas, dejado a decenas desaparecidas y causado pérdidas multimillonarias, no pueden considerarse simples desastres naturales. Son más bien el saldo visible de una larga cadena de irresponsabilidades que, como las lluvias que cada año azotan diversas regiones vulnerables, caen sin cesar sobre un terreno cada vez más erosionado por la negligencia ambiental.
Es cierto que la naturaleza tiene una fuerza indómita. Pero no es menos cierto que nosotros mismos la estamos alimentando con nuestra indolencia. En Texas, el agua no solo inundó calles y hogares; inundó también la conciencia de una nación que viene ignorando —por comodidad, intereses económicos o desinformación— las señales cada vez más claras de un planeta en crisis.
El caso texano es revelador: el río Guadalupe se elevó cerca de ocho metros en menos de 45 minutos, producto de un torrencial aguacero que descargó, en solo cuatro horas, el equivalente a más de cuatro meses de lluvia. Un episodio extremo, pero no aislado.
El marco experimental “ClimaMeter”, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, reveló que el sur de Texas es ahora 1.5 °C más cálido y registra una humedad diaria adicional de 2 mm, condiciones propicias para precipitaciones intensas. Desde los años 70 del siglo pasado, la frecuencia e intensidad de las lluvias en esta región han aumentado significativamente. Meteorólogos y científicos advierten que ya estamos ante las “nuevas tormentas perfectas” anticipadas por la ciencia climática desde hace décadas.
Sin embargo, pareciera que estos datos no han sido suficientes para movilizar a gobiernos y sociedades con la urgencia que el momento exige. La falta de inversión en sistemas de alerta temprana y en infraestructura resiliente, así como la expansión urbana desordenada, responden a un mismo patrón de negligencia. En el caso de Estados Unidos, a ello se suma —por si fuera poco— la decisión del presidente Donald Trump de retirar a la nación del Acuerdo de París, un tratado internacional concebido para limitar el cambio climático y mitigar sus impactos negativos.
No debemos mirar tan lejos. Aquí en Tabasco tenemos un espejo claro y cercano. Desde hace décadas vivimos —y sufrimos— las consecuencias de nuestra tensa relación con el medio ambiente. Las lluvias extremas de cada fin de año, lejos de verse como un fenómeno natural más, deben entenderse como una advertencia.
En 2007, el 62% del estado quedó bajo el agua y más de un millón de personas resultaron afectadas. Fue una de las peores tragedias de la historia reciente, con secuelas económicas y sociales profundas. Aquel episodio, sin embargo, también demostró que la organización comunitaria puede salvar vidas, aunque con el paso del tiempo la memoria colectiva parece haberlo relegado a un rincón lejano e incómodo de nuestro recuerdo.
Lo más alarmante no es solo el poder destructivo del agua, sino la marea de irresponsabilidad que lo precede: tirar basura en las calles, rellenar lagunas y humedales, vaciar desechos en drenajes, permitir que industrias depreden nuestros ecosistemas o quemar residuos y pastizales sin medir consecuencias. Cada uno de estos actos, por pequeño que parezca, se acumula hasta convertirse en una gran ola de destrucción. Es un diluvio moral, donde lo que se inunda no es el terreno, sino la conciencia.
Gabriel García Márquez describió en “Cien años de soledad” una lluvia que duró “cuatro años, once meses y dos días”, que no purificó nada; disolvió poco a poco la memoria y la estructura de Macondo. Esa lluvia, metáfora del olvido y la descomposición, no llegaba para redimir, llegaba para borrar. Así también nosotros parecemos sometidos a un aguacero incesante de inconsciencia que, lejos de limpiarnos, nos hunde en un pantano de resignación.
En Tabasco, vivir en un entorno de trópico húmedo nos hace especialmente vulnerables. Esto nos exige una gran y urgente responsabilidad: asumir, desde donde estamos, el compromiso de actuar con conciencia ecológica. No se trata de esperar a que los gobiernos lo hagan todo. Se trata de educar a nuestros hijos, limpiar nuestras calles, denunciar los abusos y reconstruir un vínculo con la tierra que no sea extractivo ni utilitario, sino sustentable y ético.
No esperemos a que el siguiente diluvio nos arranque otra parte de lo que somos. Texas está lejos solo en kilómetros. En términos de riesgo, ya está a la vuelta de la esquina.
Por: Mario Cerino Madrigal