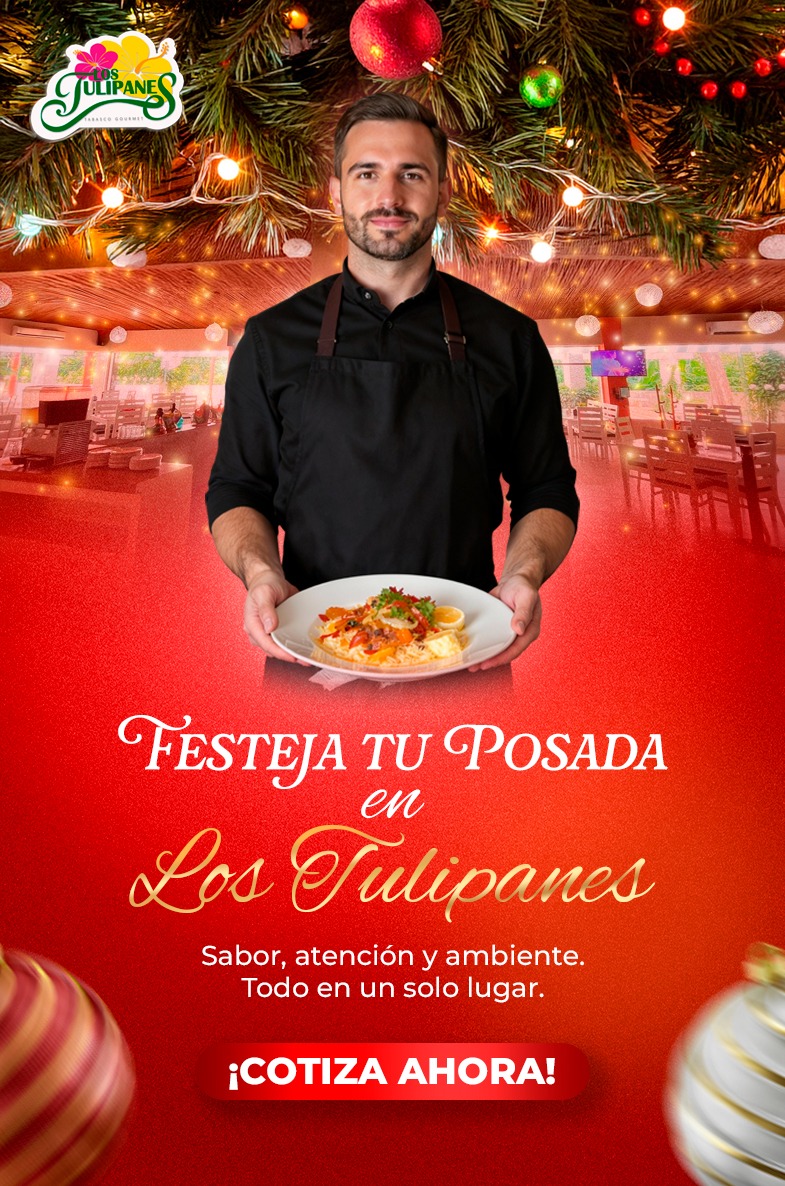Hay gestos cotidianos que, al repetirse, van configurando un paisaje. No es un paisaje natural, sino uno que resulta del uso que hacemos de los espacios comunes. Basta con caminar por cualquier ciudad para notarlo.
Por alguna razón misteriosa (o quizás muy obvia), hay quienes creen que tirar basura en la calle, dejar escombros en los contenedores para residuos sólidos, estacionarse “solo tantito” en doble fila o invadir la banqueta con su puesto de fritangas son actos menores. Gestos inocentes, cotidianos, casi parte del paisaje urbano. ¿Y qué creen? No lo son. En palabras mayores, son una propensión al mal. Aclaro que no se trata de una exageración moralista: es filosofía pura… filosofía de la buena.
Cualquiera que haya vivido en una ciudad sabe lo que es caminar esquivando bolsas de basura, vendedores ambulantes, autos mal estacionados y banquetas que parecen campo minado. Ese caos no surge por sí solo ni lo provoca un ente oscuro: lo generamos nosotros, los ciudadanos, todos los días, con pequeñas decisiones desordenadas que alimentan la decadencia de lo común. Con el tiempo, ese desorden deja de llamar la atención, pero en su normalización hay algo más que negligencia: hay una pérdida de orientación.
Para San Agustín, teólogo y filósofo cristiano que vivió hace más de 1,600 años, el mal no es una fuerza activa por sí misma, sino la ausencia de bien. Donde el bien falta, donde se trastoca el orden natural de las cosas, aparece el mal. Así de simple y de inquietante.
Para quien fuera obispo de Hipona, el ser humano cae en el mal porque ama desordenadamente. Sí, leyó usted bien, el problema no es amar, sino hacerlo mal. Amar más el placer inmediato que la justicia. Amar la comodidad propia más que el bienestar colectivo. Amar el poder, el reconocimiento, el dinero, pero en desorden.
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes: el desorden público es reflejo del desorden interior. Quien tira basura en la calle no solo exhibe una forma de incivilidad; está amando más su comodidad momentánea que el bien común. Quien bloquea con su coche una rampa para personas con discapacidad no solo actúa con imprudencia; está diciendo, con su comportamiento, que su urgencia personal vale más que la dignidad del otro.
¿Se da usted cuenta? Estos gestos demuestran que hay personas que prefieren la comodidad por encima de la justicia, el provecho inmediato por encima del respeto al otro, y el reconocimiento público por encima del juicio de la conciencia. Ese desajuste, que comienza en el fuero íntimo, se proyecta sobre el mundo.
Para muchos es fácil criticar que existan ciudades rotas, aunque en realidad lo que se ha roto es el vínculo que hemos establecido con ellas. No me atrevería a afirmar que en estos actos haya una especie de malicia calculada, es más bien una forma de amor deformado que prefiere lo inmediato y cómodo a lo justo y necesario.
Vuelvo a San Agustín, para quien la virtud no se define por la rigidez ni por la obediencia mecánica a una norma. Consiste en saber discernir qué merece más atención, qué debe ser preferido, qué conviene proteger incluso cuando no hay nadie mirando. Desde esa perspectiva, el desorden moral empieza con la confusión de prioridades, en el momento en que dejamos de poner cada cosa en su lugar. “No es el oro el que corrompe”, decía Agustín, “sino el amor desmedido por el oro”. Tampoco la alabanza ni el poder son, por sí mismos, vicios, aunque sí pueden serlo cuando se anteponen al bien más alto.
Hay quienes barren su banqueta sin que se los pidan, quienes esperan que el semáforo cambie aunque no vengan coches, quienes se niegan a usar el claxon como si fuera una extensión de su voluntad. Ese tipo de personas no son héroes urbanos, solo ejercen una forma de virtud discreta, casi invisible, pero profunda. Todo eso puede ser una forma de virtud cotidiana, una manera de poner amor donde muchos ponen indiferencia.
Es posible que una sola persona no logre revertir el deterioro visible de una ciudad. Lo que sí podemos conseguir es recuperar la conciencia de que el orden no es una imposición burocrática, ni una forma de control, ni una nostalgia reaccionaria. Es, ante todo, una expresión concreta del respeto.
Siguiendo la enseñanza agustiniana —para quien la virtud es el orden en el amor–, deberíamos empezar por ahí, respetando el espacio común, ese territorio que no es de nadie pero es de todos, con la certeza de que vivir bien comienza por vivir con los demás.
POR: Mario Cerino Madrigal