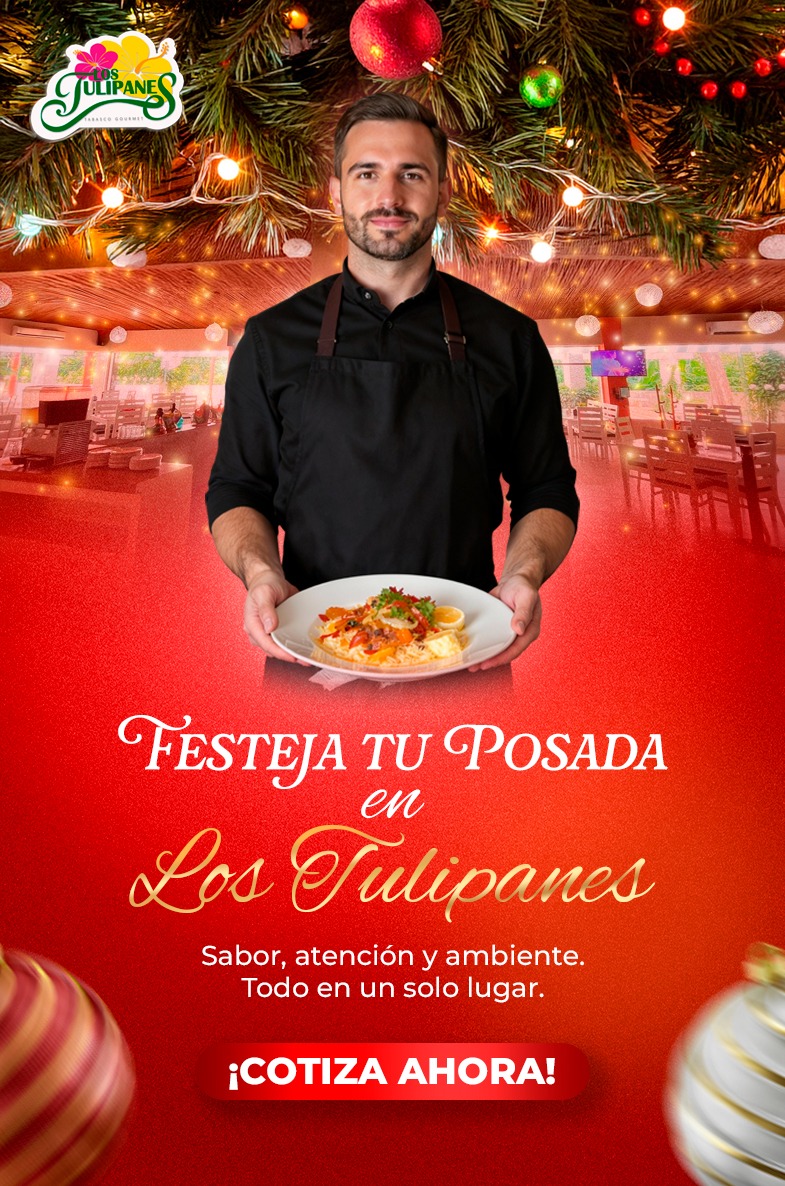En el amplio repertorio de los amantes, el cuello posee un lugar particular. Concentra a Eros y Tánatos en el mismo espacio: «Darle cuello» a alguien es privarlo de la vida; concentrar los besos ahí, es otorgársela. Y en medio, una práctica común, un fingir ahorcar, una simulación de ahogamiento que establece los necesarios roles intercambiables de poseído y poseedor que el acto pasional requiere. En su intento de posesión, el amante deja huellas, rastros temporales. El cuello sirve como lienzo y documento simultáneo que da fe que esa piel tiene dueño. Los cultos, carente de erotismo, le llaman Sugilación a estas marcas. Chupetones, los nombra los demás. Epítome del mal gusto, las marcas en el cuello son censuradas, quizá por ser la única señal de un encuentro libertino, un vestigio que grita que se hizo «eso» que por decoro no debe hacerse. Exhibir los placeres carnales no es de gente bien. El fanfarroneo sexual nunca ha sido bien visto.
Gran parte de la belleza de Audrey Hepburn descansaba en su hermoso cuello animal, cilindro infinito de cisne que la elevaba por encima de los demás; banquete pantagruélico para Béla Lugosi y su Drácula que nunca llegó a degustarlo. La mordida de este conde transilvano es un beso y una posesión sexual sublimada, dos por el precio de uno. Drácula seduce y luego ataca en el lugar donde lo hacen los buenos amantes: el cuello. La elegante marca de los colmillos en la piel de la dama queda como vulgar chupetón que indica que ya fue poseída, no en términos demoniacos, sino eróticos: su cuello escurre, su cuerpo ahora tiene dueño, fue desflorado, un nuevo himen se rompió exhibiendo su sangre bendita y virginal. El cuello es un espacio vulnerable donde se establecen juegos de sumisión y poder, tal como lo asentó la escritora Dominique Aury en su libro Historia de O. En él, la protagonista porta una ceñida gargantilla de la que se ata una correa, una imagen sadomasoquista que se filtra a la cultura pop a través de los chokers, apretados collarines que dan un toque de refinada perversión.
¿Por qué el gusto de besar, morder o chupar el cuello? Los neuropsicólogos y su postura cerebrocentrista dicen ubicar el placer de esta parte corporal justo en la cisura de Silvio, un surco que separa la corteza temporal de la parietal; hablan de receptores y neurotransmisores, de terminaciones nerviosas y neuronas, nada que en realidad explique algo, y nada que al chupado o la chupada le interese, pues al erizarse la piel, lo demás no importa. El rictus se repite siempre: una vez que la boca hace contacto con el cuello del amado este se entrega inclinando la cabeza hacia atrás, mientras se cierra los ojos, entreabre los labios y emite un exquisito gemido que otorga el paso franco. El beso en la frente y la mejilla es fraternal, en la mano es reverencia, pero en el cuello se anudan emociones voluptuosas, un anticipo de algo más, de algo que solo el silencio puede describir y la oscuridad mostrar.