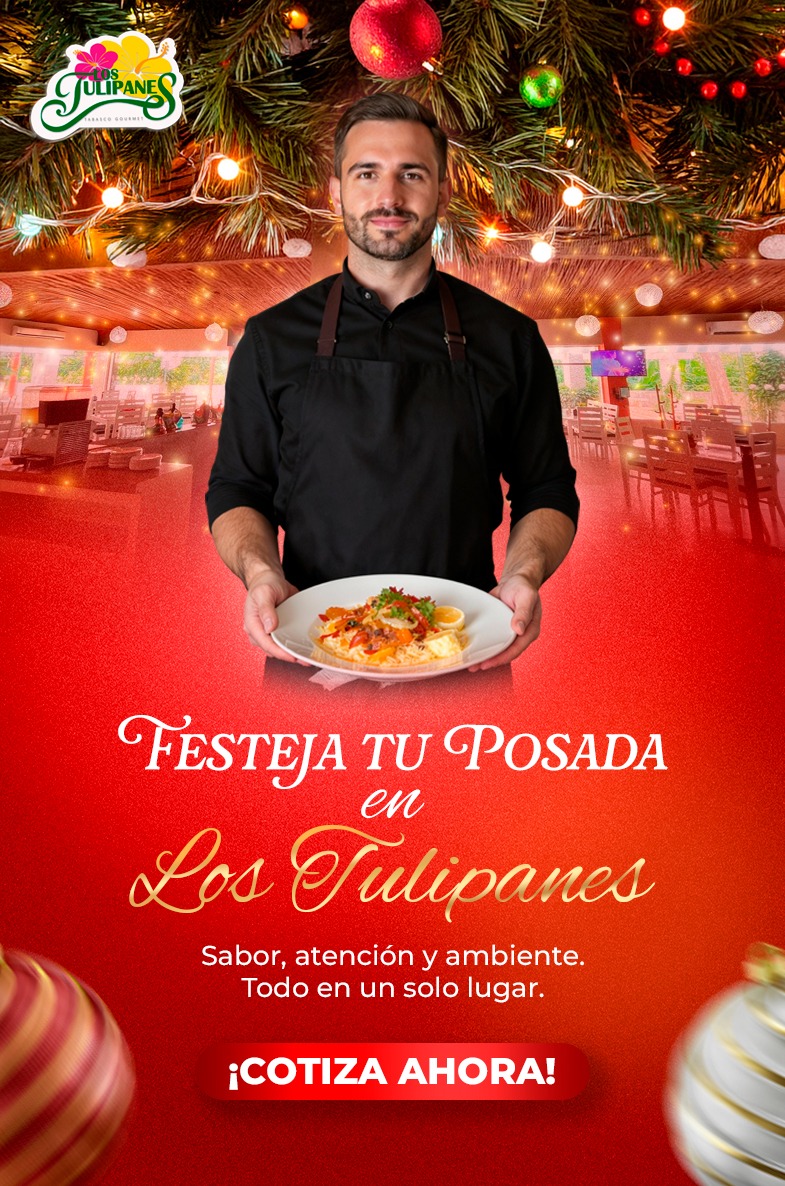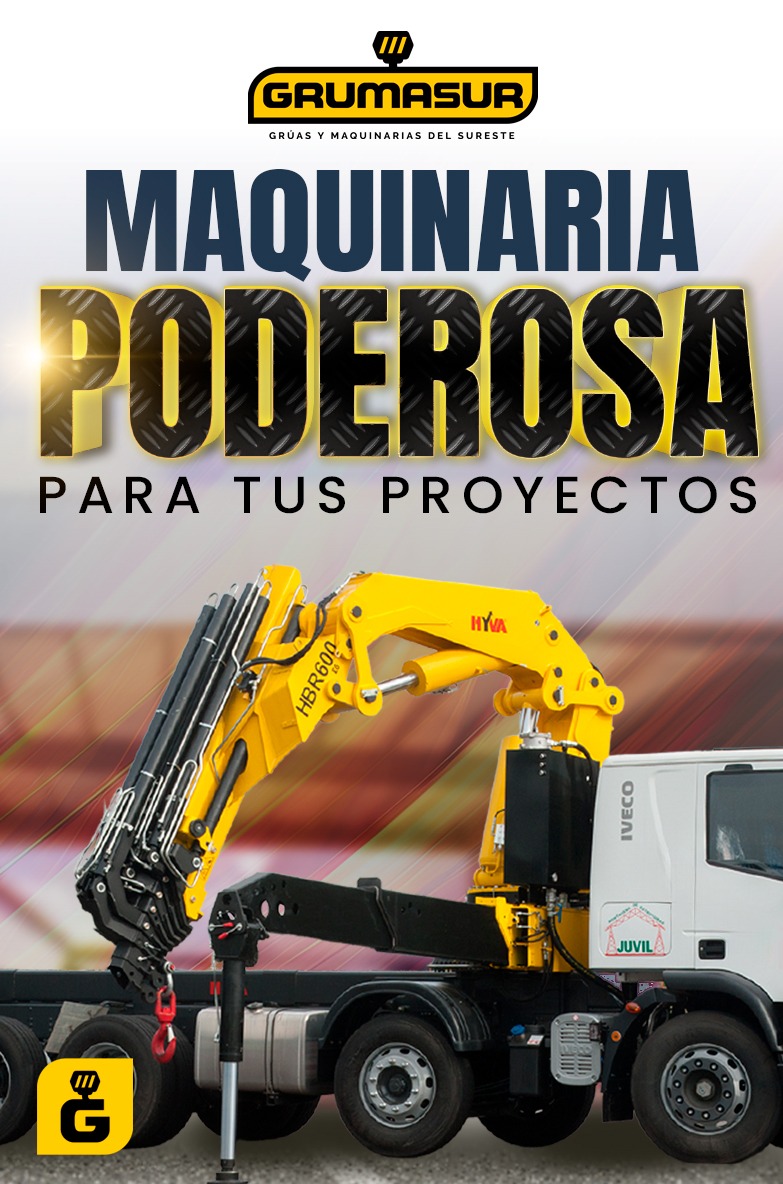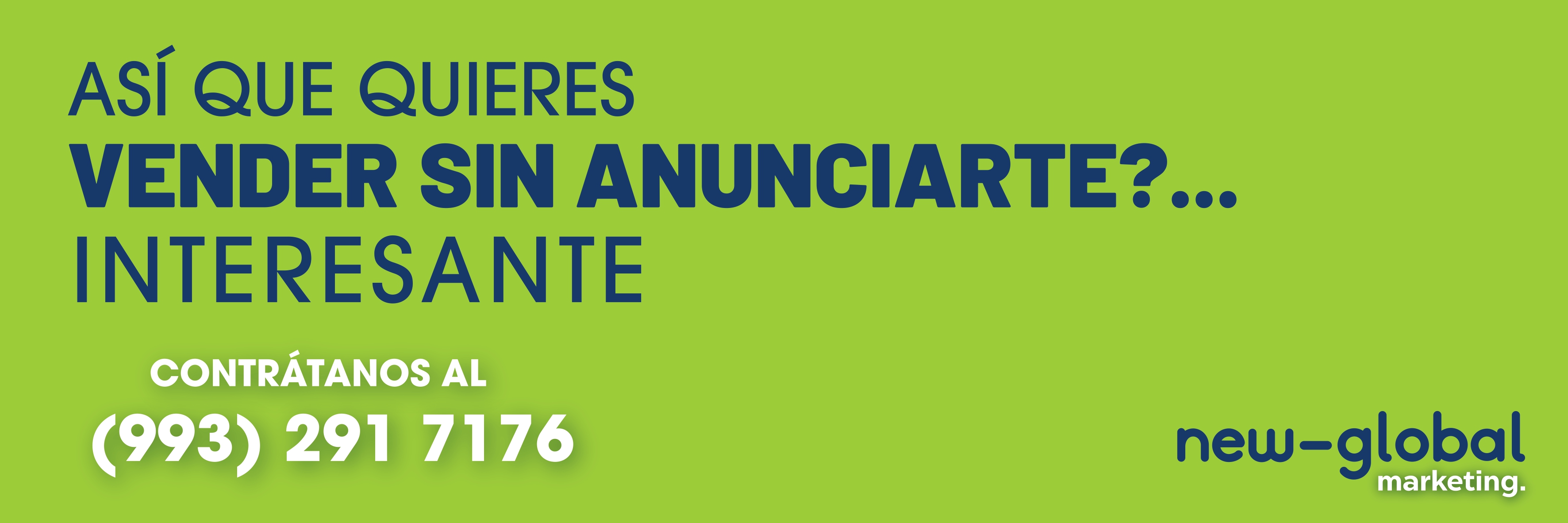En nuestro entorno se ha vuelto habitual que algunos ciudadanos manifiesten su inconformidad ante las molestias que generan las obras de gobierno. Podría considerarse una reacción comprensible, pues la naturaleza humana rara vez se muestra dispuesta a ceder la comodidad frente a la perturbación, sobre todo cuando esta aparece en el espacio público inmediato. Sin embargo, es justamente ahí donde surge una pregunta difícil, pero necesaria: ¿puede el desarrollo construirse sin incomodidades? La respuesta es sencilla y contundente: no.
En términos de políticas públicas, toda intervención en el territorio urbano trae consigo externalidades negativas, es decir, efectos secundarios o indirectos que afectan a los ciudadanos, como cierres viales, polvo, ruido, congestiones y desvíos inesperados. Son incomodidades inevitables porque el progreso no ocurre en el vacío; lo hace en espacios habitados, con dinámicas sociales y económicas que no se detienen.
Cincuenta años atrás, las ciudades tenían otra escala: menos automóviles, menos densidad poblacional y menor complejidad en los servicios. Hoy, en cambio, cualquier obra pública se despliega en un entramado urbano mucho más denso. Una rehabilitación de drenaje, por ejemplo, no afecta solo a una calle, sino a familias enteras que dependen del tránsito, el transporte público y el comercio local. Esa afectación inmediata no invalida la obra; es, de hecho, parte del precio colectivo del desarrollo.
En la teoría económica, Anthony Downs y Paul Samuelson señalaron que los bienes públicos —como la infraestructura urbana— generan beneficios colectivos que no pueden disfrutarse sin pasar antes por costos compartidos. Un puente, una calle repavimentada o una red de drenaje renovada producen bienestar a largo plazo, pero su construcción conlleva molestias temporales. La paradoja es que esas incomodidades son la señal tangible de que el beneficio futuro está en gestación.
Por ello, la cuestión central no es cómo eliminar las externalidades —lo cual es imposible—, sino cómo enfrentarlas como sociedad. La paciencia, la empatía y la prudencia no son solo virtudes individuales; en este contexto se convierten en virtudes cívicas.
Los ejemplos cotidianos lo muestran con claridad. Un puente en construcción obliga a desvíos y tráfico lento, pero al concluir reduce tiempos de traslado y hace más eficiente la conectividad. El cambio de tuberías abre zanjas y altera la vida de la comunidad, pero garantiza que haya agua potable o que no se presenten inundaciones ni fugas. La repavimentación genera polvo y cierres de carriles, pero al terminar mejora la circulación y disminuye accidentes viales. En todos los casos, la incomodidad es real y transitoria; el beneficio, en cambio, duradero.
El pintor y compositor futurista italiano Luigi Russolo, autor del manifiesto “El arte de los ruidos” (1913), me inspira a afirmar, desde una perspectiva urbanística, que “el ruido de la maquinaria es el sonido del futuro abriéndose paso”. No se trata solo de una metáfora ingeniosa; es la constatación de que el desarrollo se anuncia con ruido, polvo y alteraciones, porque toda transformación es disruptiva.
Por eso, más que rechazar las molestias, necesitamos entenderlas como parte del proceso. La ciudad del mañana se edifica sobre los sacrificios de hoy. Esto significa que, aunque el polvo nos manche los zapatos o el tráfico nos robe minutos, esas externalidades no son un obstáculo, sino la huella visible de que el progreso está en marcha.
CANDILEJAS
“El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada” (George Bernard Shaw).
POR: Mario Cerino