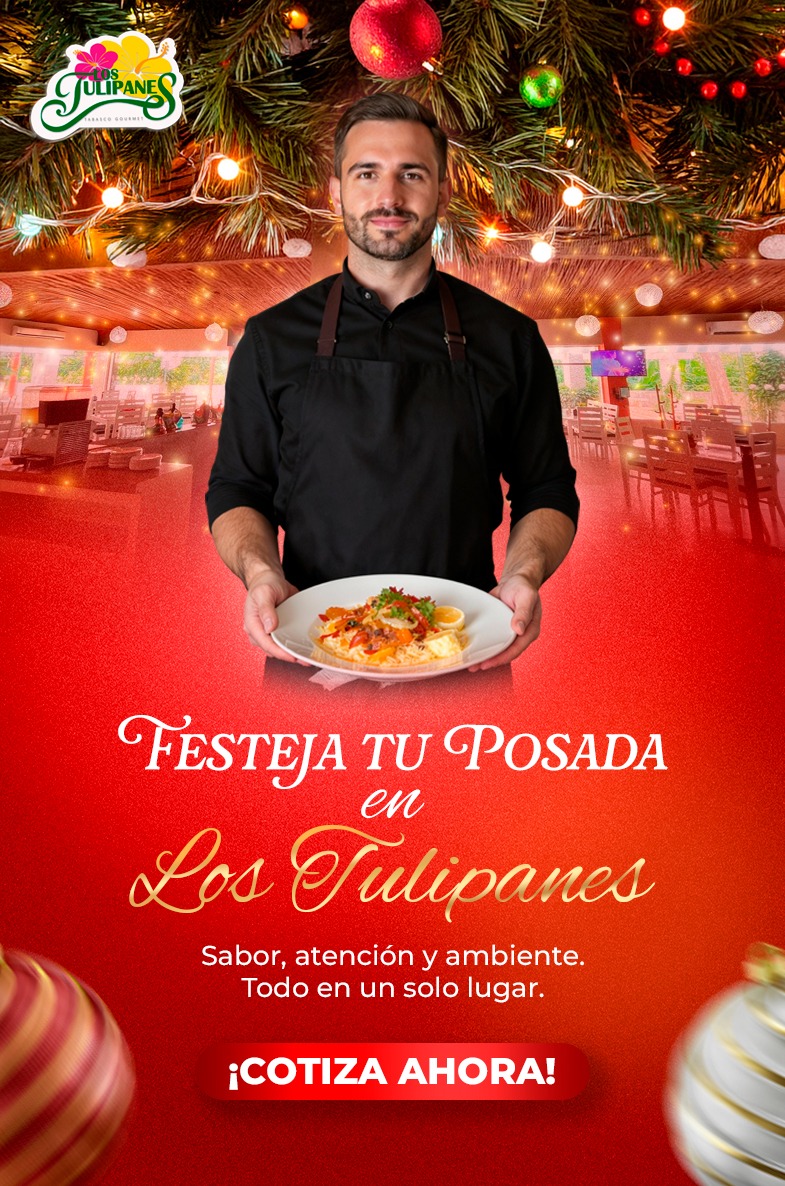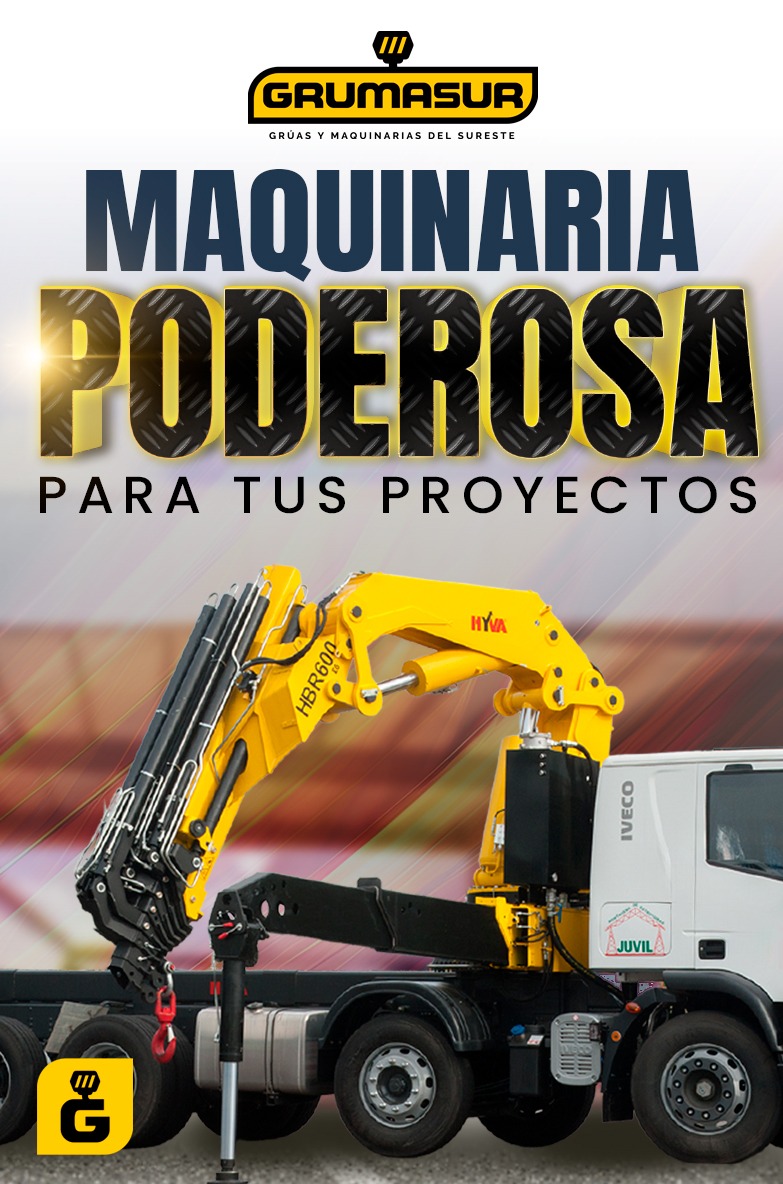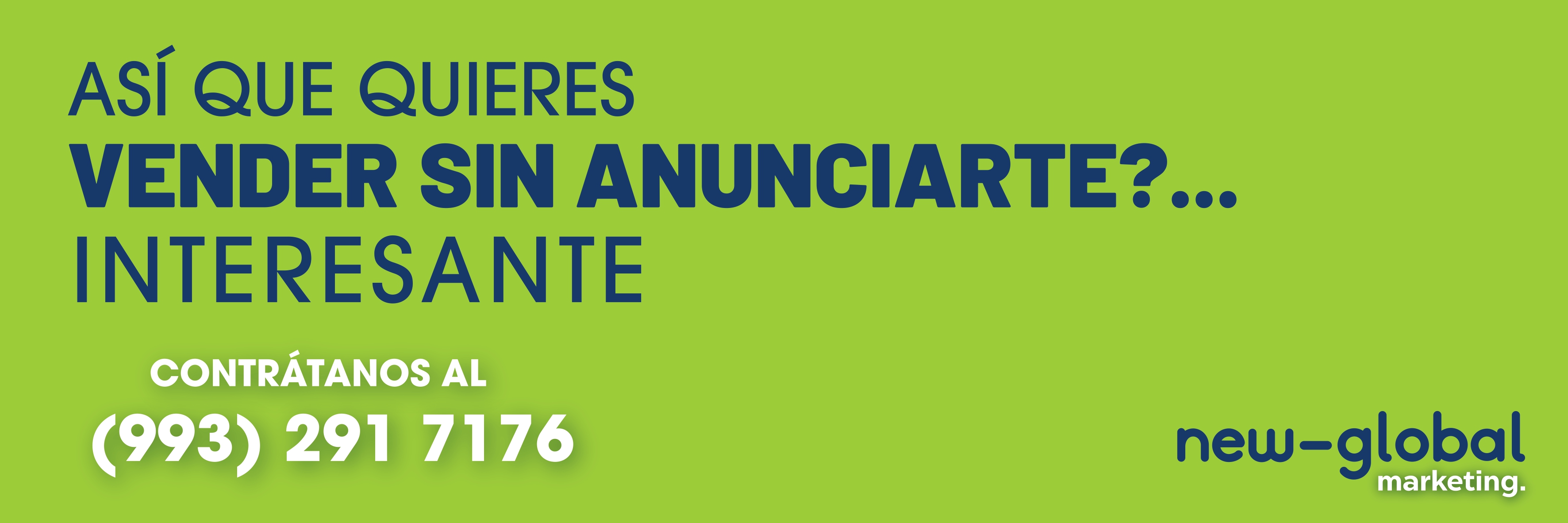El día de hoy, 20 de enero de 2025, Donald Trump tomó protesta en el Capitolio como el Presidente número 47 de los Estados Unidos de América, y en su discurso en el que abordó múltiples temas que afectan la agenda política no sólo norteamericana, sino internacional, México fue impactado por varias de sus declaraciones, entre ellas la aseveración consistente en: “Dentro de poco, cambiaremos el nombre del golfo de México”.
La promesa obedece a su perspectiva nacionalista en conjunto con su conocimiento de la trascendencia del acto de ponerle nombre a las cosas. Aquí cabe recordar la frase del premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, que aparece en la primera página de su libro Cien años de soledad, que reza: “El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.” En este orden de ideas, Trump emplea la amenaza de renombrar la porción acuosa como síntoma de fortaleza y mano dura en la negociación y trato con nuestro país, pues como varios otros líderes mundiales, le resulta redituable atribuir la causa de algunos de sus males nacionales a factores extrínsecos.
Dado que, en los días recientes de la República, los mexicanos hemos experimentado el acontecimiento de muchas cosas, a las cuales más de uno las hubiera calificado de imposible, resulta útil la reflexión del tema.
En la parte histórica, el nombre del Golfo tiene su antecedente más remoto en el “Tratado de Paz y Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América”, firmado en la Ciudad de Guadalupe, Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en cuyo preámbulo del instrumento se pude leer que “EN EL NOMBRE DE DIOS TODO-PODEROSO”, las potencias suscribientes tuvieron a bien entre otras cosas, denominar a este lugar, como el Golfo de México.
En cuanto a la normatividad aplicable al día de hoy, hay que remitirse a la regulación internacional de este tipo de polígonos en los océanos, pues lo que se identifica como Golfo de México, no es en tu totalidad perteneciente a México, contrario a lo que el imaginario colectivo sostendría. En este contexto, hay que apuntar que existen tres sujetos del Derecho Internacional Público que cuentan con dominio sobre el sitio, a saber, México, Estados Unidos de América y Cuba. Por ende, de cierta forma, cada Estado podría nombrar a las zonas bajo su dominio como desee, en cuanto le pertenezcan, pero respecto a la imposición de su denominación para terceros Estados, hay otros puntos por revisar antes.
En la regulación vigente, primeramente, se encuentra la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que de forma civilizada aspiran a precisar los criterios para distribuir los espacios en los océanos.
Para el caso del Golfo de México, nuestro país celebró un tratado internacional especial para la delimitación marítima de este espacio con Cuba, denominado “Acuerdo sobre la delimitación de los Espacios Marítimos de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, en las Áreas en que dichos espacios sean colindantes en virtud del establecimiento de la Zona Económica Exclusiva de México y la eventual creación de la Zona Económica de Cuba (o su equivalente)”, celebrado mediante canje de Notas intercambiadas en la Ciudad de México, el 26 de julio de 1976.
Luego, se verificó lo propio con Estados Unidos, a través del “Tratado sobre distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, firmado el 3 de febrero de 1944, y ratificado mediante el canje correspondiente el 8 de noviembre de 1945, y casi 3 décadas más tarde se celebró el “Tratado sobre Límites Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de México, el 4 de mayo de 1978 (pero publicado su texto hasta e el Diario Oficial de la Federación hasta el 28 de enero de 1998).”
Con posterioridad, en el 9 de junio de 2000, se celebró el “Tratado para la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas”, para realizar mayores precisiones en la distribución.
El 22 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, celebrado el 20 de febrero de 2012.
El 18 de enero de 2017, se formuló el “Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México Más Allá de las 200 Millas Náuticas”.
Todos los instrumentos anteriores siguen vigentes y los celebrados con el país gobernado hoy por Donald Trump, los Estados Unidos de América, aceptaron que la denominación sea “Golfo de México”.
Debido a que México (1987) como Estados Unidos (1986) han celebrado el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, dicho convenio internacional es la normatividad que contiene la ruta crítica para la materialización eventual de la promesa de Donald Trump, es decir, con fundamento en el artículo 26 de este instrumento citado, la cláusula “Pacta Sunt Servanda” (los pactos deben ser observados) constriñe a respetar la denominación acordada o reconocida explícitamente por las partes de buena fe, es decir, con la intención genuina de respetar sus mandamientos.
Así también, en términos del artículo 27 de Convenio de Viena, las partes no pueden invocar sus disposiciones de Derecho Interno para justificar el incumplimiento del tratado, de modo que una decisión unilateral norteamericana que expida alguna norma modificatoria de la denominación del “Golfo de México”, carecería de validez para México, pues precisa de la autorización de nuestro país para enmendar los tratados que denominan la región marítima como ha quedado escrito.
Dicho de otra forma, Donald Trump no puede cambiar el nombre del Golfo de México en los documentos internacionales existentes, a menos que este país consienta de forma escrita con las formalidades debidas, la mutación denominativa. Para esto, la Presidenta de la República, a través de los Plenos Poderes de la investidura del Poder Ejecutivo Federal, sería la competente para firmar la propuesta, pero dicho procedimiento siempre se encontraría con el requisito indispensable para su validez, de obtener la ratificación por el Senado de la República, dado que así es el diseño constitucional mexicano de control en la política internacional. (Claro que estas líneas no son infalibles del uso y la costumbre en el hablar de los hombres).
En vista de las declaraciones de las mañaneras, parece difícil el escenario del párrafo anterior, sin embargo, el nuevo Presidente norteamericano, podría contar con herramientas de negociación para presionar dicho capricho. No se olvide que el Derecho, incluso el Internacional, producto de la Política es.
¿Estos actos de denominación quedan comprendidos en el ámbito de los asuntos de Soberanía Nacional? En cierta forma podría contestarse afirmativamente, más no en la comprensión anticuada de que un Estado puede hacer lo que desee en los territorios en los que ejerce su dominio, ni tampoco sobre las personas a las que gobierna, sino sólo en la comprensión más moderna conocida del término “Soberanía”, como la capacidad de un Estado para celebrar tratados internacionales, como lo indica la doctrina.
Este tipo de acontecimientos recuerdan la utilidad de los procesos civilizatorios, verbigracia, el respeto a la convencionalidad.
Por: Eduardo González Chávez