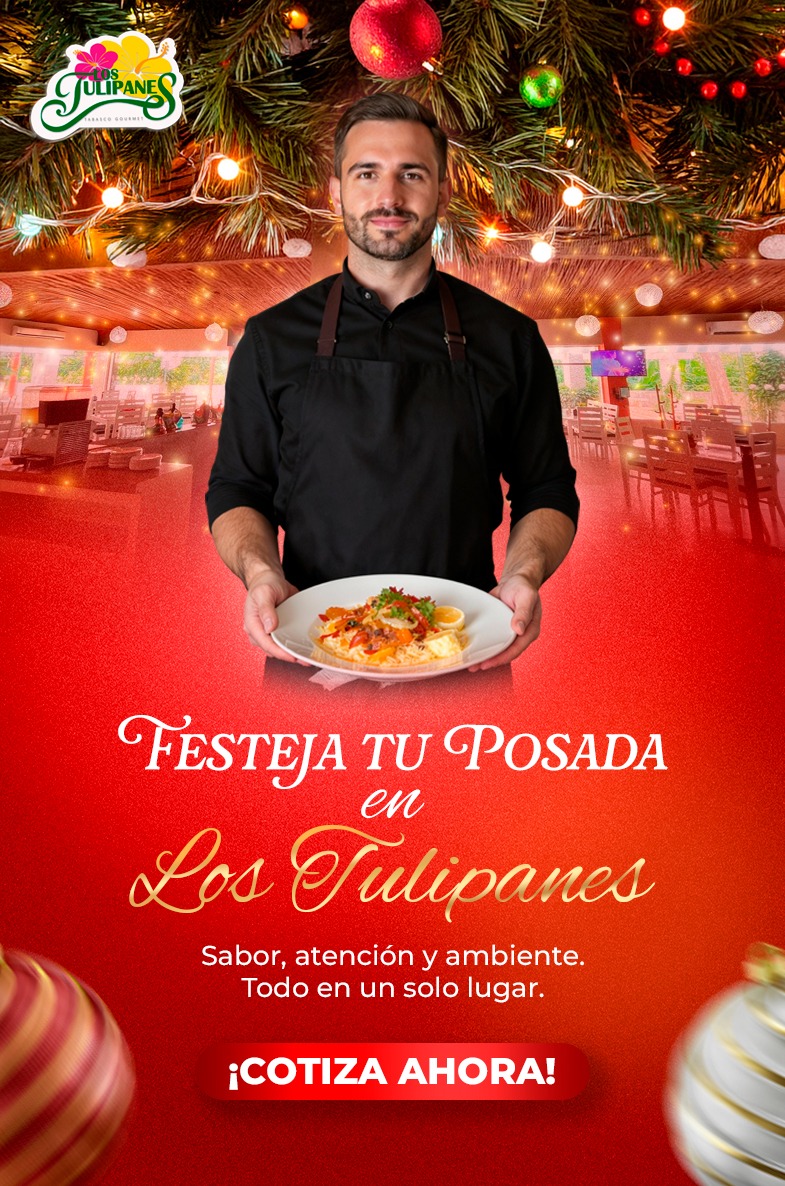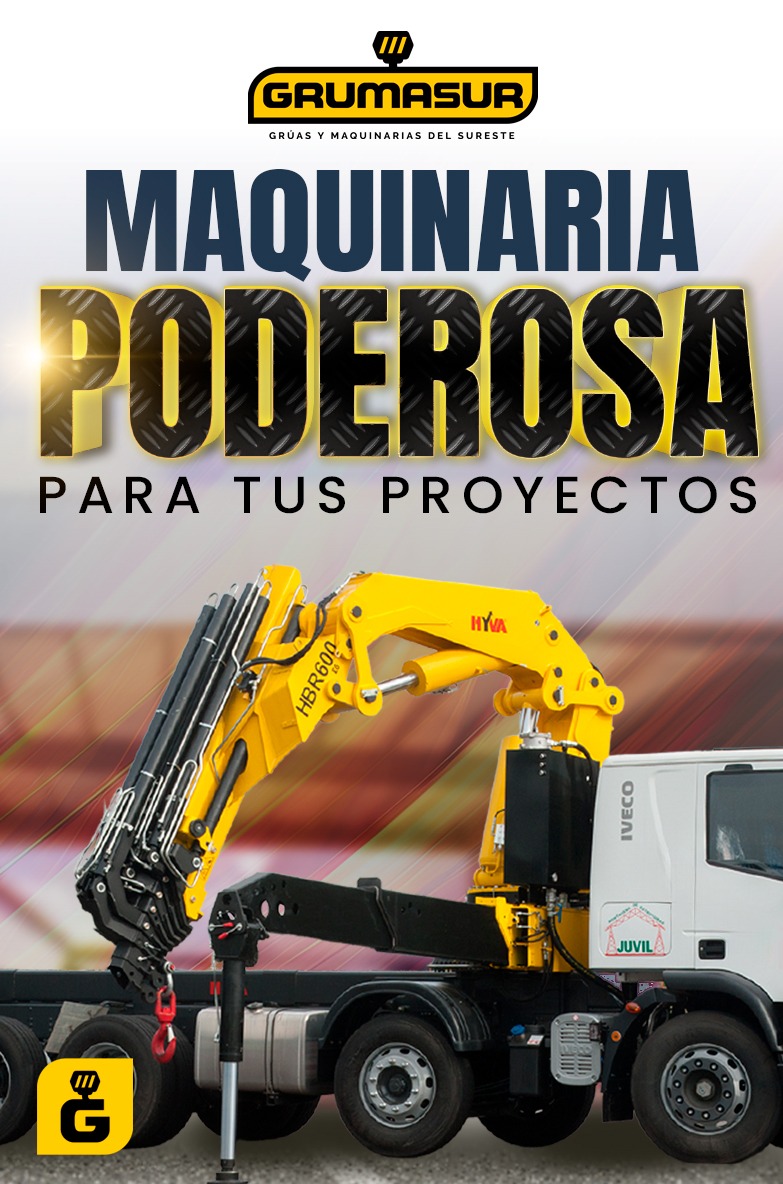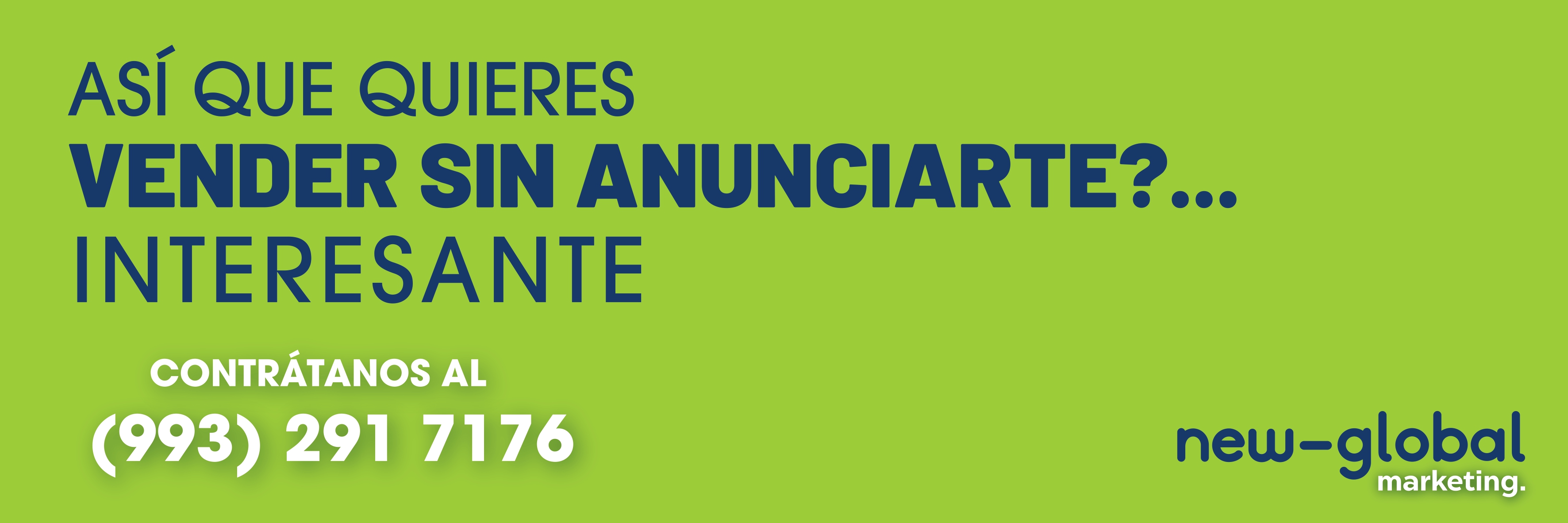Nietzsche pone en boca de su Zaratustra la —en apariencia— irreverente frase «Solo creería en un Dios que supiera bailar». Para el filósofo, la magnificencia de la vida se demuestra en el baile, en un alejamiento de la rigidez apolínea y en un simultáneo acercamiento a lo dionisiaco. Bailar es gozar. Es reintegrarse al mundo. Animalidad en acción.
Al bailar no se piensa, se siente. Un buen baile no pasa por el superyó, ni siquiera por el yo, es el ello quien mueve al cuerpo y lo tambalea en un disfrute extático. Pulsión total. El baile, expresión de vida, alude paradójico a la muerte. Memento mori. Recordatorio de nuestra carne trémula que se va a corromper y pudrir hasta terminar en polvo, asentando la insoportable idea de nuestro paso fugaz por el mundo. Por ello en la Edad Media se danzaba, no se bailaba, cosa muy diferente. Los cuerpos se movían en sincronía simbólica, festejando la muerte, la trascendencia, no la vida. El baile es el aquí y el ahora. Egoísmo puro. En las pinturas medievales solo los locos y los muertos bailan, ambos emancipados de sus ataduras psíquicas o corporales, respectivamente. Así la estética de los grabados de Guadalupe Posada y sus calaveras alegres que bailan ajenas a todo. Quizá por ello las marionetas en forma de esqueleto son tan hilarantes: al bailar parece que se separan de los dedos de aquel que las mueven a través de sus hilos, sus huesos ya no siguen un orden, un esquema, no hay ley, todo es diversión y desenfreno, renunciando al mandato del titiritero. Baile auténtico. Sin restricciones. Es por lo anterior lo jocoso que resulta aquella vieja canción titulada «Anacleto», donde le piden a un joven espigado no tanto que agite sus carnes, sino que mueva aquello que recuerdo su mortalidad: el esqueleto. «Anacleto, mueve el esqueleto», le gritan entre aplausos y risas en festejo a su vida y en burla a su muerte. A nuestra vida y nuestra muerte. Somos en el otro.
En la danza la otredad cobra importancia. Se requieren dos —mínimo— para danzar, aunque se dance «solo», como en el ballet, por ejemplo. El que danza, danza para otro, presente o ausente. Si se danza solo, es la presencia simbólica del otro quien regula los movimientos. Si se danza en pareja, los pasos deben ser pensados, meditados, acordados previamente. Pero el baile es ego puro, un festejo avaricioso por la mismidad. El danzante conoce las normas comunitarias, sabe que después del dos va el tres. Leyó el Manual. Para el bailarín, a diferencia del danzante, lo de menos son las normas, estas estorban, detienen la improvisación y la espontaneidad, aquello orgánico del baile.
El presidente norteamericano Donald Trump no ignora esto. Trump omite las reglas de la danza —o quizá no las conoce— y mueve acompasado los brazos con la sola intención de disfrutar el momento. Contra la opinión de los puristas, es evidente que sabe bailar, mueve sus carnes bofas, su esqueleto, disfruta, y eso es lo importante. Él festeja bailando, ya sea un triunfo electoral, un cambio de nombre a un Golfo o la imposición de unos aranceles. Su baile, sencillo y torpe, sí, es considerado un «fenómeno cultural» replicado por artistas, políticos y público en general. Trump baila, no danza. Trump, como cualquier bailarín festeja la vida, su vida, y —digamos— eso está bien.
Por: Alejandro Ahumada