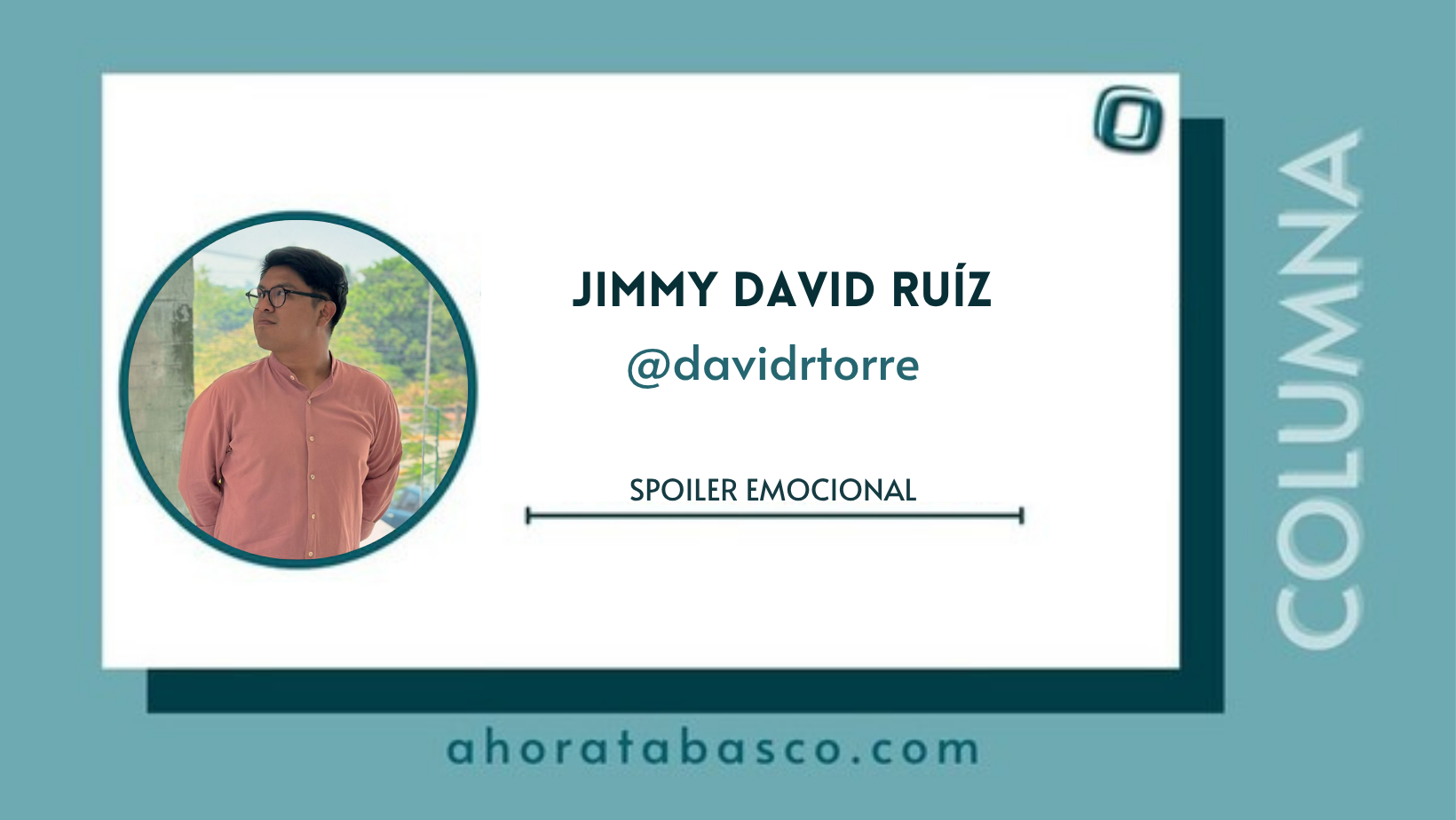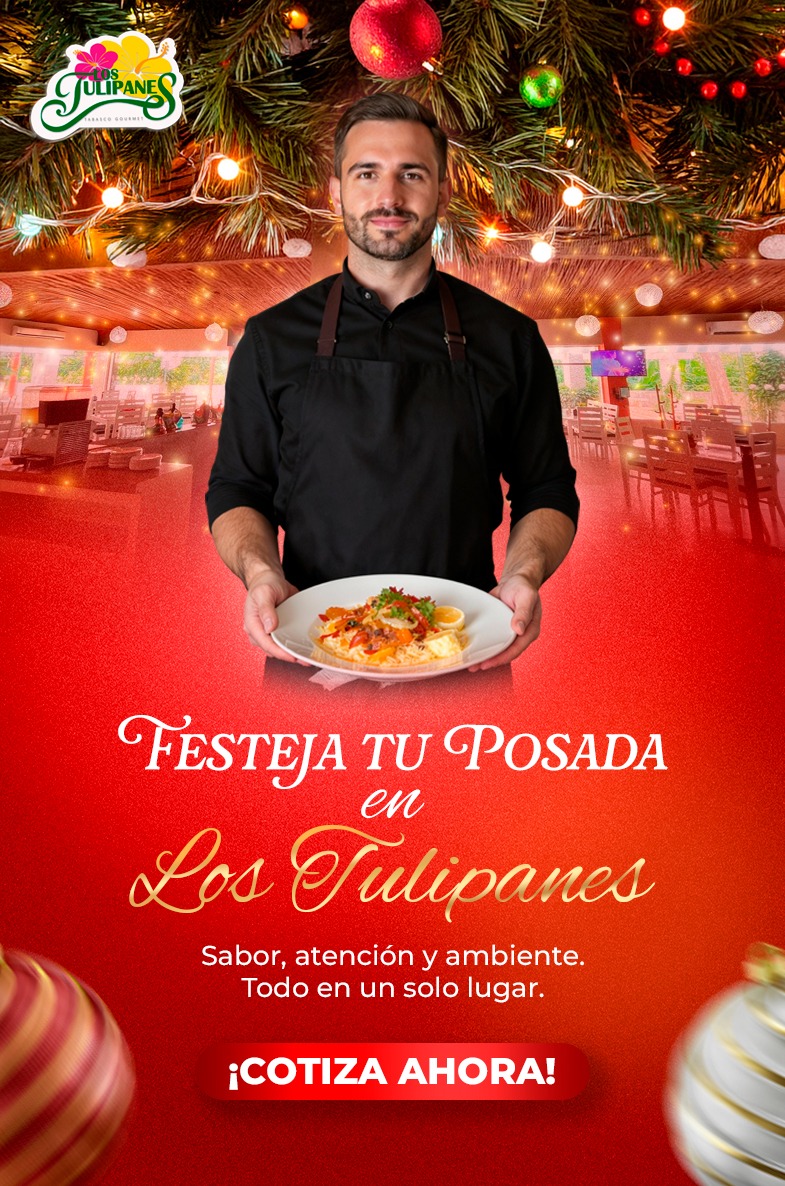Hay películas que te cuentan una historia… y hay otras que te tocan una herida. El Frankenstein de Guillermo del Toro es eso: una herida hermosa. Una película que no solo se ve, se siente como un suspiro que te deja pensando en todo lo que escondes bajo la piel.
Del Toro no hace cine de terror, hace arte con las cicatrices. Su Frankenstein no quiere asustarte, quiere que lo entiendas. Es un alma hecha de pedazos, buscando un lugar en un mundo que solo aplaude lo perfecto. Y dime tú, ¿Quién no se ha sentido así alguna vez?
En un tiempo donde todos queremos encajar, donde vivimos retocando nuestra versión digital, Del Toro nos recuerda algo brutal: no hay nada más humano que estar roto. Su criatura no es un monstruo, es una metáfora de todos los que alguna vez nos sentimos “demasiado raros”, “demasiado intensos” o “demasiado nosotros”.
La fotografía de la película es puro arte gótico: luces frías, atmósferas lentas, belleza que duele. Todo está diseñado para que sientas que el verdadero horror no está en la oscuridad… sino en la falta de amor.
Y mientras Frankenstein intenta entender por qué nadie lo quiere, el público entiende que el problema nunca fue él: fue el miedo de los demás a ver su reflejo en sus ojos.
Porque sí, todos tenemos un pequeño Frankenstein adentro. Esa parte de nosotros que solo quiere ser abrazada sin condiciones. Esa parte que grita: “mírame, no soy perfecto, pero existo.”
Guillermo del Toro convierte la tragedia en poesía. Nos enseña que la belleza no está en lo completo, sino en lo que sobrevive a pesar de haberse roto. Y cuando termina la película, no sientes miedo… sientes ternura.
Porque entiendes que, al final, el verdadero acto de amor es aceptar a tus monstruos. Incluso —y sobre todo— cuando ese monstruo eres tú.
Por: Jimmy David