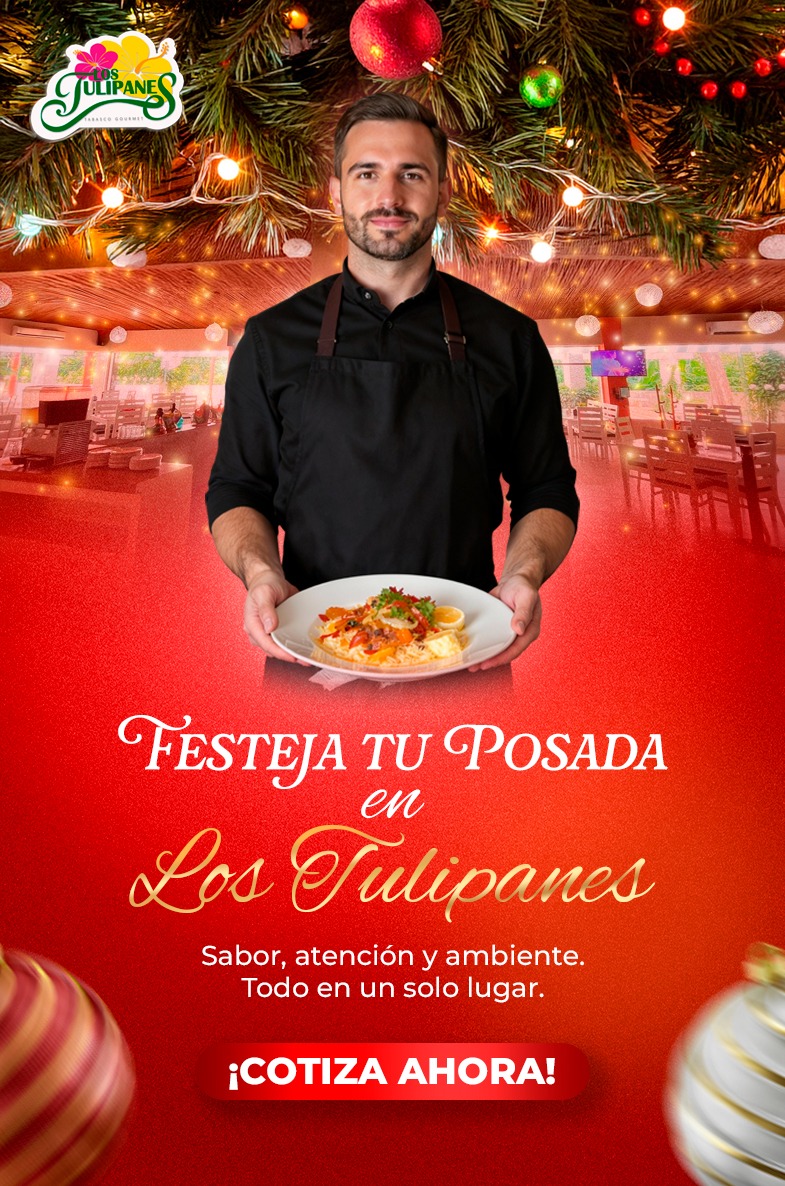Diciembre tiene una forma sutil y perversa de recordarnos todo lo que “deberíamos” ser: felices, productivos, agradecidos y estar rodeados de gente brindando con sidra usando un jersey de lana, aun cuando el clima no lo permita. Un tipo de examen de “felicidad obligatoria” con villancicos de fondo. Pero si algo he aprendido, entre desastres culinarios y planes que terminan en nada, es que la verdadera suerte no es esa felicidad de las películas de Hallmark. La suerte es algo mucho más silencioso, irónico, menos estético.
La llamada que quisieramos eterna
El teléfono celular, ese aparato tecnológico que llevamos en el bolso y que normalmente usamos para pedir comida o evitar contacto visual con alguien. Pero como estamos en navidad, estiremos la liga de la cursilería y veamos nuestros celulares como un aparato mágico que nos da el verdadero regalo prometido.
Hablemos de esa suerte que no sale en los horóscopos de fin de año: marcar un número y que, del otro lado, se escuche la voz de tus padres. No es un detalle menor; es un lujo biológico. En un universo que tiende al caos, tener a alguien a quien preguntarle cómo se hace el arroz o simplemente quejarnos de alguna insignificancia, es el equivalente existencial a ganar la lotería sin haber comprado el boleto. La suerte no es de qué se habla, es que ese tono de llamada fue interrumpida por la voz de uno de tus padres.
Y mientras escuchemos esa voz, tenemos la prueba de que el mundo, por ahora, es perfecto y sigue su eje. Ese lujo invisible en un mundo tan caótico es el triunfo de algunos, y el recordatorio de que no importa cuántos años cumplas, siempre habrá alguien que sepa que los necesitas. Es el recordatorio de que, mientras alguien conteste, sigues teniendo un lugar donde tu existencia no necesita explicación ni currículum.
Pueblito de mis recuerdos…
Y luego está el pueblo donde las banquetas conocen tus tropiezos mejor que tu fisioterapeuta. Tener un lugar al cual volver, donde las raíces no se han secado del todo a pesar de los años, es lo más parecido a tener un mapa de emergencia existencial.
En un mundo de conexiones efímeras donde todo se soluciona actualizando un software, saber que hay una puerta donde alguien, por pura inercia o amor necio, te va a recibir o a despedir, es una anomalía maravillosa. Es la suerte de no ser un extraño en todas partes. El pueblo no es sólo geografía; es el sitio donde no tienes que explicar quién eres, porque todos recuerdan quién eras antes de que intentaras ser alguien. Tener ese “puerto” es la prueba de que, aunque el universo no nos garantice el destino, al menos nos deja un punto de partida al cual siempre podemos regresar para lamer nuestras heridas o simplemente para recordar de qué estamos hechos.
El hilo rojo que se convirtió en fibra óptica
Seamos realistas: las videollamadas, videomensajes, audios son consuelo de cartón. No hay tecnología, por muy avanzada que sea, que sustituya el peso del abrazo de tu hermano que te reubica las vértebras; ni foto que reemplace escuchar a tu sobrino reír; ni audio que exprese el cariño de tu cuñada.
Pero aquí es donde entra esa dulce ironía: esa ausencia que duele, esos abrazos no dados, esas caminatas donde jugamos a inventar historias, ese nudo en la garganta por otro año sin verlo, es porque tienes un lugar a donde pertenecer (no hablo de geografía, sino de personas).
No me siento desafortunada por tenerlos lejos; malo sería no tener a nadie a quién extrañar. Tener el corazón repartido en distintos husos horarios y códigos postales es un inconveniente puramente logístico, pero un éxito emocional. Significa que tu vida es lo suficientemente rica como para echar raíces en personas que no están al alcance de tu mano, pero sí de tu memoria.
Así que si hoy te toca recibir una llamada para brindar, brinta también por ese vínculo tan fuerte que ni siquiera la distancia física (ese capricho del destino o de la economía) ha podido menguar. Estás lejos, si, pero yo seguiré brindando de que mi teléfono envía y recibe tus mensajes a través de 14,000 kilómetros.
El elenco de reparto y el caos genético
Tener una familia extendida es como ser parte de una serie de comedia que lleva demasiadas temporadas al aire o como una especie de experimento social que nadie pidió, pero que necesitamos para saber quienes somos, evitando que nos sintamos huérfanos de historia.
Y si, sabemos no todos nos llevamos bien todo el tiempo; sin embargo, en un mundo donde todo es desechable y donde cada año nos queremos “reinventar”, es la familia quienes nos recuerdan de dónde venimos y cuál es nuestro origen.
Los tíos con sus mismas frases y chistes repetidos a los que dan ganas de imprimirles una playera con cada una de ellas (guiño, guiño) y los primos con los que crecimos, esa primera línea de defensa contra la adultez, son los únicos que entenderan tus bromas, indirectas y hasta traumas familiares.
Este “caos genético” funciona como un ancla de pertenencia. Aunque no los veamos todo el año, saber que ese entorno existe te da una identidad base. son el recordatorio de que, incluso en tus peores momentos, cuando sientes que has perdido el rumbo o que tus planes fracasaron, eres parte de algo más grande y antiguo. No eres un individuo aislado flotando en el vacío; hay más gente en el escenario contigo, y eso, aunque sea ruidoso, es profundamente reconfortante. Son los que comparten tu ADN y tus historias: son tu tribu.
L’amour aux temps du choléra
Hablemos de las parejas, olvidemos los violines y el marketing de los diamantes. La verdadera suerte de tener una pareja no es que te “soporte”, como si estar con nosotros fuera un acto de caridad cristiana, nadie debería ser un mártir de la convivencia. Aparte que no me gusta deberle favores a nadie. No somos carga, sino una circunstancia. Y la verdadera suerte no es haber encontrado a un santo con paciencia infinita, sino una alianza estratégica de dos adultos que deciden que el mundo es menos aterrador si tienen a alguien con quien burlarse de los demás… ups, quise decir: de lo demás. Es la suerte de no ser el único protagonista del caos. Es tener un co-piloto en esta montaña rusa que no garantiza que no te vayas a marear, pero que te ofrece la mano cuando sucede y te recoge el pelo si quieres vomitar.
Tener a alguien con quien compartir tu vida no es el romance de las flores que se mueren a la semana (y que siempre estoy dispuesta a aceptar), es la fortuna de la complicidad de trinchera. Es la suerte de tener a esa persona con la que puedes tener códigos secretos para huir de cualquier reunión. No es una deuda de gratitud; es un contrato de co-autoría de la realidad. Es saber que aunque el universo no nos garantice que los planes saldrán bien, habrá alguien que te tome de la mano y te diga “pues sí, como sea”. Y eso, en un mundo caótico, es lo más parecido a las películas románticas que veía en los 2000.
Un espacio para la silla vacía
Muchos no se sentirán en estas fiestas como un cartel navideño de Thomas Nast. Cuando perdemos a alguien puede que el ruido de las fiestas no suene enteramente a campanadas. Nuestro paisaje se reconfigura. Desde una perspectiva profesional (y personal), validemos que la tristeza y la gratitud pueden vivir en el mismo cuarto. No estamos obligados a “echarle ganas”. Puedes estar roto y, aún así, reconocer esa suerte discreta y silenciosa de haber compartido el camino con quien ya no está. Su ausencia duele porque su presencia fue un regalo, y el hecho de que hoy puedas sentir ese vacío significa que tu capacidad de conectar sigue intacta.
La silla vacía no está “hueca”, está llena de recuerdos que pesan. La suerte aquí, y puede que suene irónico, trillado, o al típico post que sube una tía a Facebook: es haber tenido a alguien tan valioso que su ausencia se siente como un ruido ensordecedor. Tocará levantar la copa con lágrimas en los ojos. Que privilegio tener la memoria con esos momentos.
La vida no es un ascenso lineal hacia la felicidad; es un intercambio constante de pérdidas y hallazgos. Estar vivo es tener el permiso de no estar bien.
La suerte de los amigos
Y finalmente, la suerte de los amigos. Esos que no elegiste por sangre, pero te eligen a ti cada vez que contestan un mensaje ridículo a deshoras de la noche (o de la madrugada) o cuando te invitan a una cena donde el único requisito es no juzgarse, aunque puedes burlarte. Tener amigos es tener testigos de nuestro paso por el mundo.
Así que, si llegaste a diciembre con el corazón más o menos entero, felicidades. No esperes que el universo te pida perdón por los planes que te arruinó, ni que el destino te de una garantía de que el próximo año será más Aesthetic (como dice la chaviza). La vida es este intercambio desordenado de gente que se va, gente que se queda y gente que te manda un audio de 5 minutos para contarte un chismecito. Brinda por eso. Brinda por la suerte de estar en el escenario, incluso si la función es un caos y el guión no tiene sentido. Al final del día, estar vivo (con todas las grietas, deudas y miedos) es la única fiesta en la que realmente vale la pena haber sido invitado.
POR: Marisol Iturríos