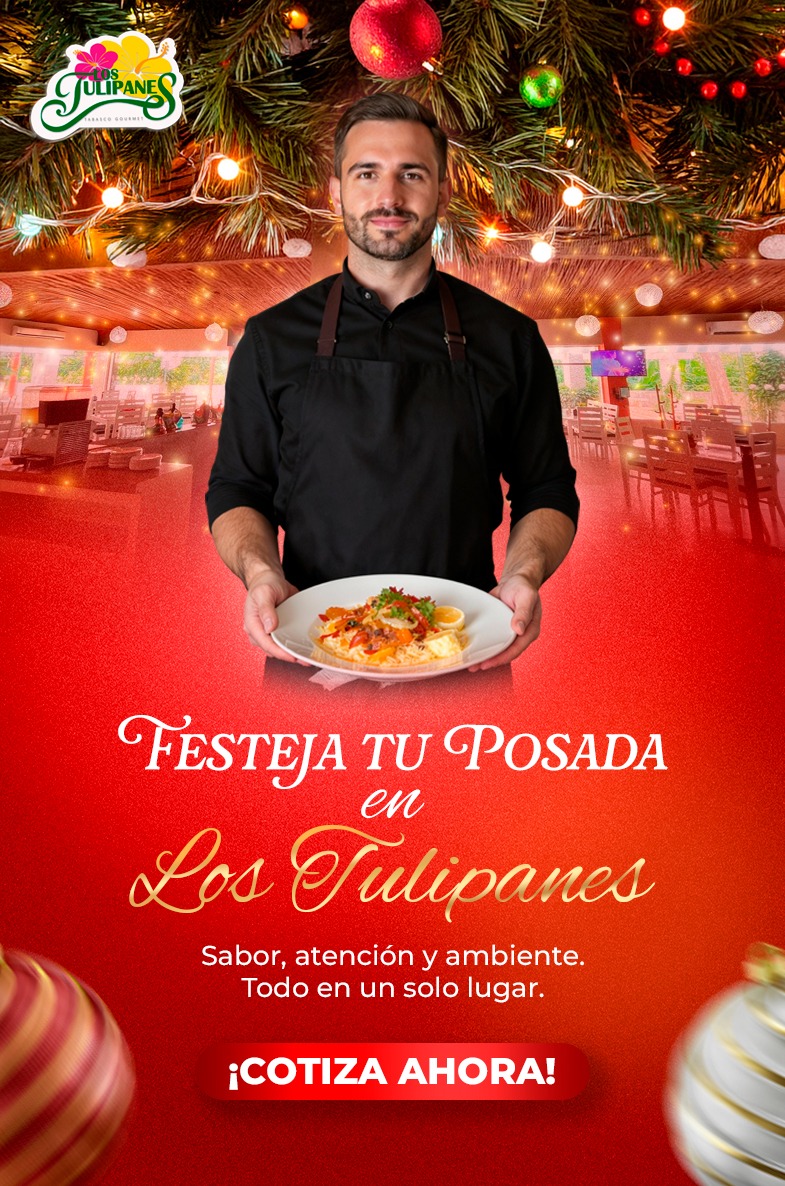Sebald Beham, un joven grabador de Núremberg, Alemania, fue arrestado por producir una serie de xilografías satíricas que ridiculizaban a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, allá por 1534. Las imágenes, distribuidas en pliegos volantes que circulaban de mano en mano por mercados y tabernas, mostraban a clérigos en situaciones comprometedoras y a nobles en poses grotescas.
Tras ser acusado de blasfemia y sedición, Beham alegó que solo ejercía su derecho a la crítica artística; las autoridades, en cambio, sostuvieron que había cruzado la línea entre la sátira legítima y la difamación criminal. El debate judicial que siguió en Núremberg inauguró, sin saberlo, una conversación que ha perdurado durante cinco siglos: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el agravio punible?
Este preámbulo viene a cuento por la reciente polémica en torno a la iniciativa presentada por el diputado mexiquense Armando Corona Arvizu, que reactiva ese mismo dilema ancestral, ahora revestido con el ropaje digital de la inteligencia artificial y los memes.
La llamada “Ley Antistickers” —rebautizada así con la ironía característica de las redes sociales— buscaba originalmente sancionar la creación de imágenes generadas por IA que ridiculizaran a personas. Después del revuelo mediático, el legislador rectificó parcialmente y aseguró que la propuesta se centraría en los “deepfakes” (imágenes, videos o audios producidos o manipulados mediante inteligencia artificial) que victimicen a personas, especialmente mujeres.
Ese viraje discursivo no fue casual ni ingenuo. Puso en evidencia una tensión profunda en nuestras democracias digitales: la necesidad de proteger a los ciudadanos comunes choca con el riesgo permanente de que el poder político utilice esas mismas herramientas legislativas para blindarse contra la crítica.
Desde los grafitis obscenos contra emperadores romanos en las paredes de Pompeya, la sátira política ha cumplido una función civilizatoria esencial: recordarle al poder que no es sagrado, que puede y debe ser cuestionado. El filósofo Michael Walzer observó que la risa es “el último refugio del ciudadano ante el poder aplastante del Estado”. Cuando los gobernantes se vuelven intocables, cuando la reverencia reemplaza al escrutinio, las sociedades pierden uno de sus anticuerpos democráticos más eficaces.
Los memes políticos son la evolución natural de esa larga tradición satírica. Herederos directos de las estampas populares del siglo XVIII y de los cartones periodísticos del XIX, los memes democratizaron la crítica. Hoy, ya no se requiere el talento de un dibujante profesional ni el acceso a una imprenta. Cualquier ciudadano con un teléfono móvil puede convertirse en cronista visual del poder.
No obstante, existe una diferencia cualitativa entre un meme que muestra a un político con orejas de burro para comentar sus decisiones económicas y un “deepfake” que fabrica un video falso o una imagen grotesca con el propósito de destruir reputaciones. El primero es sátira política; el segundo, violencia digital que debe sancionarse.
Pero la pregunta de fondo persiste: ¿quién traza la línea? ¿Bajo qué criterios? La frontera entre “insulto” y “crítica legítima” sigue siendo ambigua porque depende de interpretaciones subjetivas. ¿Decir que un funcionario es “incompetente” es ofensa o evaluación?
Es cierto que en las redes proliferan insultos gratuitos, ofensas sin contenido crítico. Llamar “ratero” o “ignorante” a un funcionario sin ofrecer argumentos no es sátira, es mero agravio. El insulto puro, desprovisto de reflexión o ironía, empobrece el debate público y degrada el espacio democrático.
El filósofo Karl Popper formuló la “paradoja de la tolerancia” para explicar que una sociedad ilimitadamente tolerante acaba destruida por los intolerantes. En sus palabras, “no debemos aceptar sin reservas el principio de tolerar a todos los intolerantes, pues si lo hacemos, no sólo nos destruimos a nosotros mismos, sino también a la actitud de tolerancia”.
Sin embargo, puede añadirse otra: la “paradoja de la protección”. Una sociedad que pretende resguardar a todos sus ciudadanos de cualquier discurso hiriente o crítica mordaz termina por construir un Estado paternalista, que infantiliza a los gobernados y acoraza a los gobernantes contra el escrutinio.
La solución no reside en crear nuevas leyes para penalizar la sátira política, sino en fortalecer la alfabetización digital y educar en el discernimiento entre sátira legítima y desinformación maliciosa.
El verdadero peligro no son los memes toscos ni los calificativos duros, sino la violencia digital sistemática, es decir, campañas coordinadas de acoso, amenazas directas, difamaciones deliberadas, “deepfakes” fabricados para destruir reputaciones. Estas prácticas ya están tipificadas en legislaciones sobre difamación, fraude o violencia de género digital. No hacen falta nuevas normas; hace falta aplicar las que existen.
A todos nos valdría recordar la lección del caso Sebald Beham. Cuando fue arrestado en 1534, muchos aplaudieron: “por fin alguien pone límites a esos artistas irreverentes”, decían. Cinco siglos después, recordamos a Beham como un pionero de la libertad de expresión y hemos olvidado los nombres de quienes intentaron silenciarlo. La historia sabe juzgar estas cosas, y rara vez es benévola con quienes buscan acallar la risa del pueblo.
POR: Mario Cerino Madrigal