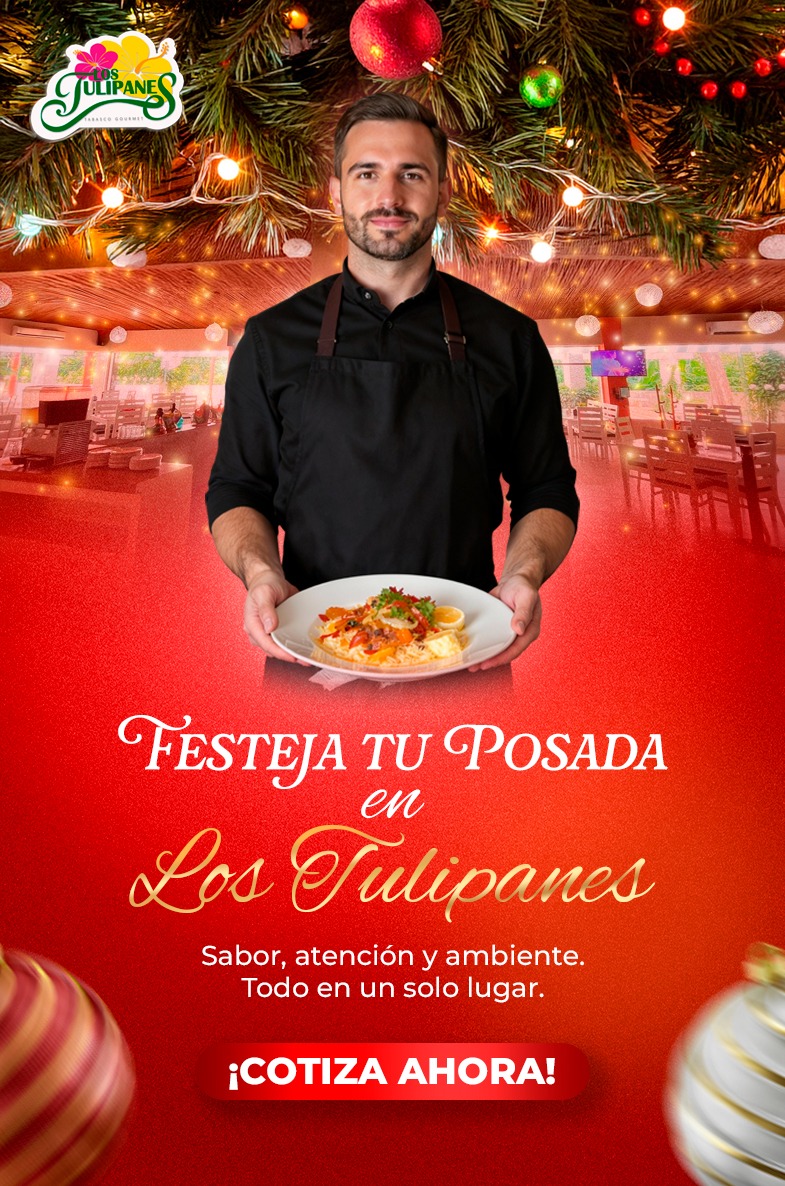Algunos discursos nacen condenados a la mentira. En lugar de mostrar la realidad, la enmascaran. Son voces que prefieren el dramatismo a la verdad y que encuentran en palabras como “ruina”, “desastre” o “catástrofe” una retórica fácil. Creen que exagerar es el camino más corto hacia la desconfianza.
Aristóteles sabía que criticar no siempre es virtud. El filósofo distinguía entre la crítica que busca la verdad —la “aletheia”— y el sofisma que solo persigue el aplauso. Ustedes, sofistas de nuestro tiempo, se presentan como profetas de la claridad, pero son maestros de la confusión. Viven de la nostalgia de un pasado que los favoreció y al que quieren regresar, aunque lo hagan con máscara democrática.
La historia es un espejo cruel. Cuando Atenas perdió la Guerra del Peloponeso, los Treinta Tiranos construyeron su poder sobre el discurso del desastre. Todo el pasado, decían, había sido un error. Solo ellos conocían el remedio para salvar a la ciudad de su ruina. Platón vio cómo la desesperanza se volvió cómplice de la tiranía. La estrategia era simple: desmoralizar al ciudadano para que renunciara a la acción común.
Hannah Arendt lo dijo siglos después: «toda política auténtica nace de la capacidad de los hombres de actuar en común». Pero quienes todo lo ven mal, sin matices, destruyen la confianza con sus discursos apocalípticos. No critican, desarticulan la comunidad. Sin esa base, la democracia se convierte en una cáscara vacía, fácil presa de los oportunistas.
¿Desde cuándo creen que gobernar significa crear la perfección? Los pueblos son organismos vivos que enfrentan problemáticas complejas: el clima que cambia, las migraciones, las crisis económicas, las desigualdades históricas, las crecientes e interminables demandas de infraestructura y servicios públicos. Esperar que cualquier gobierno lo resuelva todo de inmediato es ignorar la naturaleza de lo humano y lo político. Como sugirió Norberto Bobbio, la democracia no es es un régimen acabado ni el reino de la perfección; es un sistema político que se legitima precisamente porque ofrece los medios para reconocer y corregir sus propios errores.
Estoy de acuerdo —completamente de acuerdo— en que la crítica es necesaria. Pero la crítica que se vuelve caricatura deja de servir y se convierte en estorbo. Se vuelve, como advierte Giovanni Sartori, «antipolítica», pues en vez de mejorar el sistema busca destruirlo para sacar provecho del caos.
Recuerden que el resentimiento no construye nada. Convierte al hombre en un animal que mastica su propio veneno. Aléjense de esa actitud, critiquen con fundamento, porque no todo es negro, como tampoco todo es blanco. Dejen de ser los apologistas del fracaso, es decir, profesionales del rencor que prefieren la queja a la acción, porque les resulta más fácil anunciar el hundimiento que pensar soluciones.
Gobernar —esta es la lección— es pararse en el filo de la historia y asumir que todo proyecto profundo exige constancia, visión y una ejecución sostenida. Es hacerse cargo de los hechos con serenidad, lejos de la histeria y de las pasiones que ciegan. Transformar lo estructural no se impone por decreto: se construye, paso a paso, enfrentando inercias y resistencias —incluidas las que imponen los pensamientos fatalistas— que no desaparecen de un día para otro.
La imparcialidad es la virtud de quien entiende que la verdad no necesita defensores sino testigos. Por eso, frente a quienes, como ustedes, prefieren convertir la política en un cementerio, hay que decir con firmeza: no son críticos, son demoledores. No quieren enderezar el rumbo sino hundir la nave. Y lo más grave: pretenden que celebremos el naufragio.
Como ya dije, los desafíos que enfrentamos como sociedad son numerosos y complejos como para que, además, los ciudadanos auténticamente responsables debamos cuidarnos de caer en su trampa. Quien oscurece el presente para vivir del pasado no defiende la democracia, la vacía de sentido. La verdadera ciudadanía no consiste en proclamar ruinas sino en comprometerse, como comunidad, a construir el futuro.