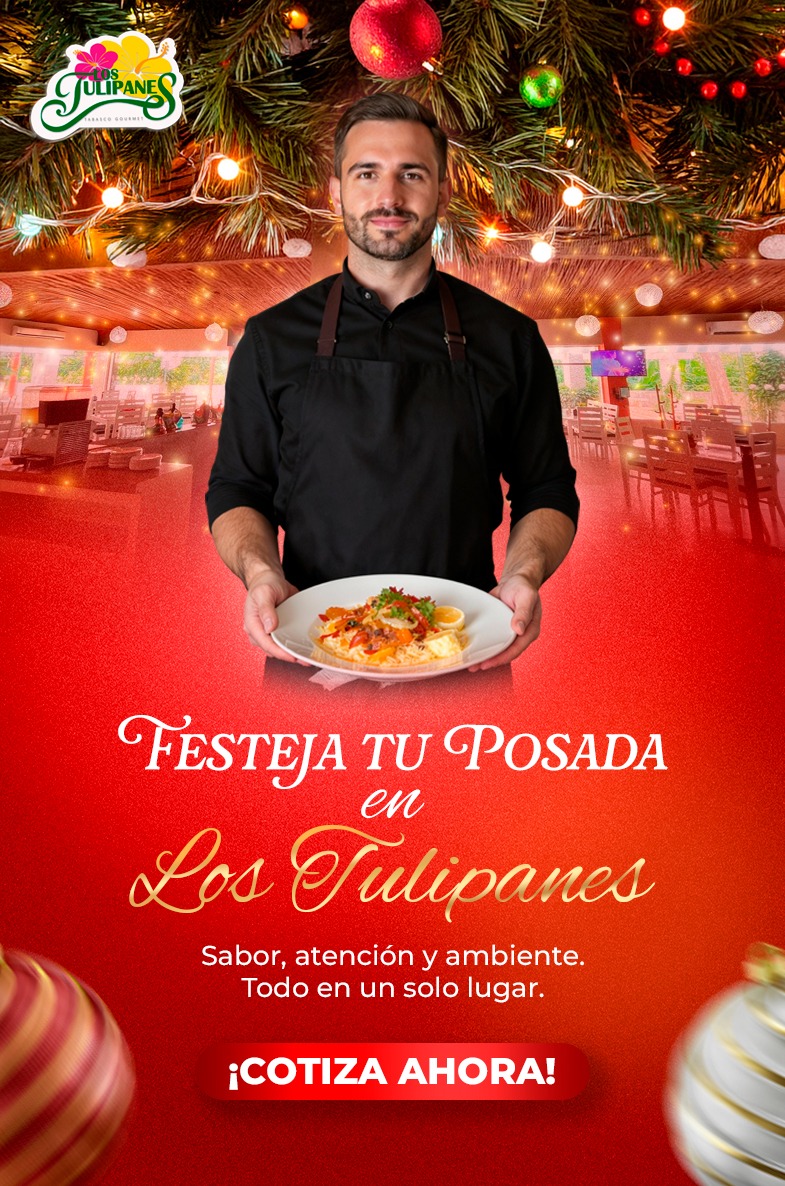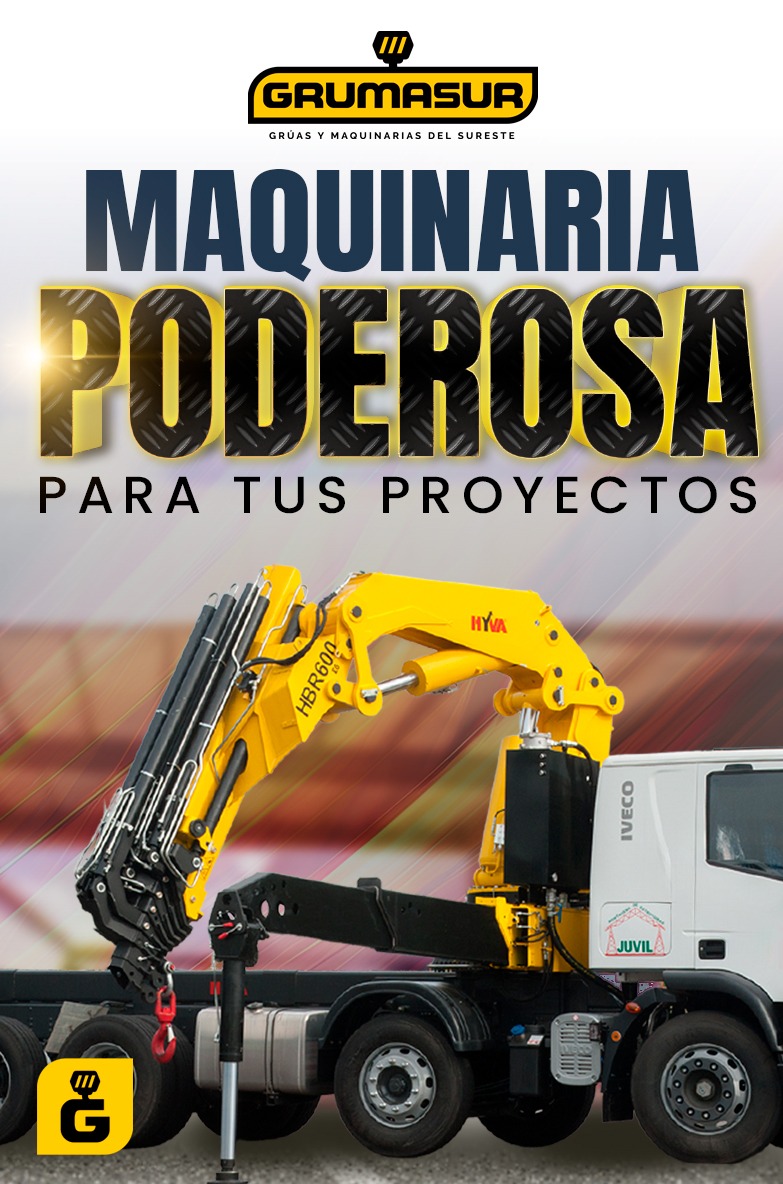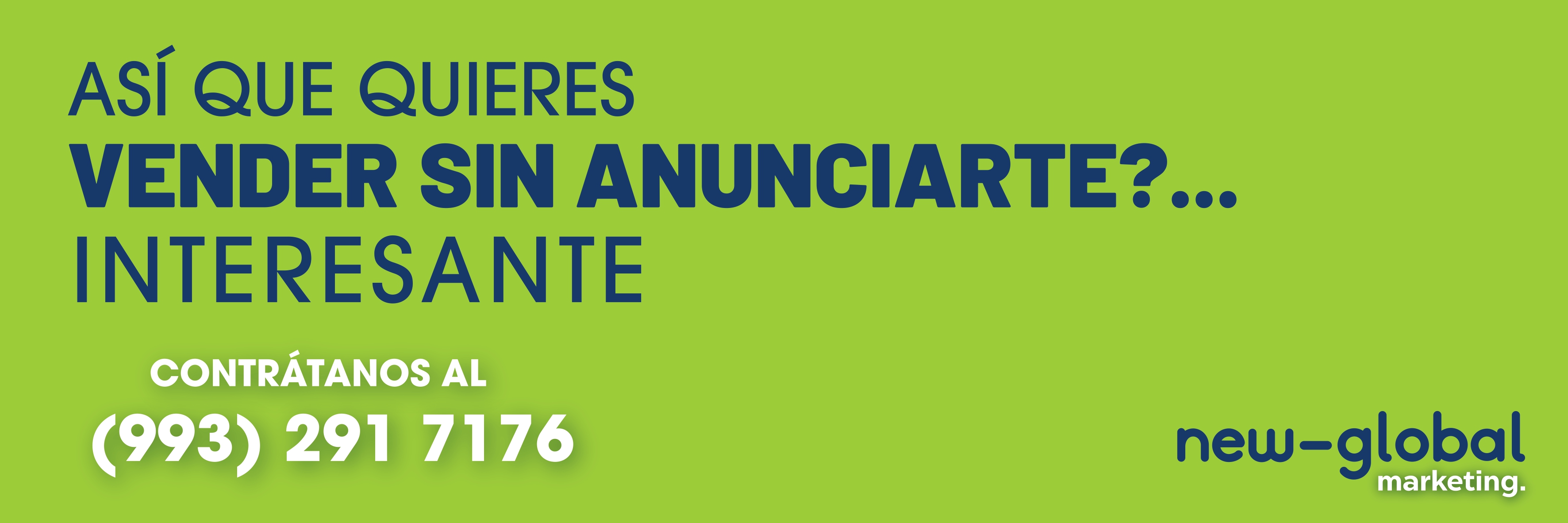Es lamentable, pero muy lamentable, enterarnos de que niñas y niños son objeto de violencia y muerte en un país donde la inseguridad no conoce fronteras, y donde lo mismo puede infligir daño un hombre que una mujer. La infancia, que debería ser la estación más luminosa de la vida, se ha convertido en muchos lugares en un territorio de riesgo, un espacio donde los juegos son interrumpidos por la brutalidad de un mundo adulto que ha extraviado su horizonte ético.
El caso de “Fernandito”, de apenas cinco años, secuestrado por prestamistas en Los Reyes La Paz, Estado de México, es un espejo doloroso de esta tragedia. Su vida quedó reducida a “garantía” por una deuda de mil pesos; una cantidad irrisoria frente a lo invaluable de su existencia. El niño fue encontrado muerto el 4 de agosto en avanzado estado de descomposición, oculto en la vivienda de quienes lo retuvieron.
Apenas unos días después, Dulce, una niña de 12 años, fue asesinada en Chalco en circunstancias igualmente atroces. Ambos casos han estremecido a la sociedad, pero no son excepciones: son apenas la parte visible de un dolor que se extiende y que en muchas ocasiones permanece oculto.
En comunidades donde no hay cámaras que documenten el horror ni reflectores que lo expongan, la niñez sufre en silencio. De acuerdo con el “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México”, publicado por UNICEF, los tres entornos donde un infante debería sentirse más protegido —el hogar, la escuela y la comunidad— son paradójicamente los más propensos a convertirse en escenarios de violencia. El espacio íntimo se transforma en trinchera; la escuela, en campo de humillación; la comunidad, en amenaza constante. Se trata de una contradicción que hiere el núcleo mismo de nuestra convivencia. Los lugares destinados a proteger, terminan por herir.
Las cifras son frías: entre octubre de 2024 y mayo de este año, 734 menores fueron asesinados en México, un promedio de uno cada ocho horas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más de la mitad de estos crímenes se concentran en Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Detrás de esas estadísticas están los rostros, las voces y los sueños de niñas y niños que no tendrán la posibilidad de aprender, de equivocarse o de amar. Cada infancia arrebatada es también un futuro cancelado para todos.
El filósofo Günther Anders escribió que el ser humano contemporáneo vive en un estado de “desproporción moral”: nuestras acciones (o inacciones) tienen consecuencias de una magnitud que no somos capaces de imaginar ni de asumir.
La violencia contra la niñez nos confronta con esa desproporción: cada caso nos recuerda hasta qué punto podemos normalizar el horror cuando dejamos que permanezca en silencio. Y aunque resulte una verdad obvia, un niño violentado reproduce la violencia; por ello, el silencio de hoy será la herida del mañana.
Es necesario comprender que defender a la niñez no es un acto de caridad, sino un deber de humanidad. No se trata únicamente de protegerlos como si fueran sujetos pasivos, sino de reconocerlos como protagonistas de la vida social y depositarios del futuro común. Escuchar su voz, involucrarlos en las conversaciones que les atañen y brindarles un espacio de confianza y afecto en la familia es la manera más elemental y más trascendente de romper el círculo de violencia.
La filósofa Hannah Arendt recordaba que “el hecho de nacer” no significa solo llegar al mundo, sino traer consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada niño que llega abre la puerta a un porvenir distinto; cada niño asesinado, en cambio, representa un comienzo cancelado, una promesa rota. Por ello, cuidar a la niñez es cuidar nuestra capacidad de renacer como sociedad. Nada hay más humano ni más ético que proteger la inocencia que sostiene el porvenir.