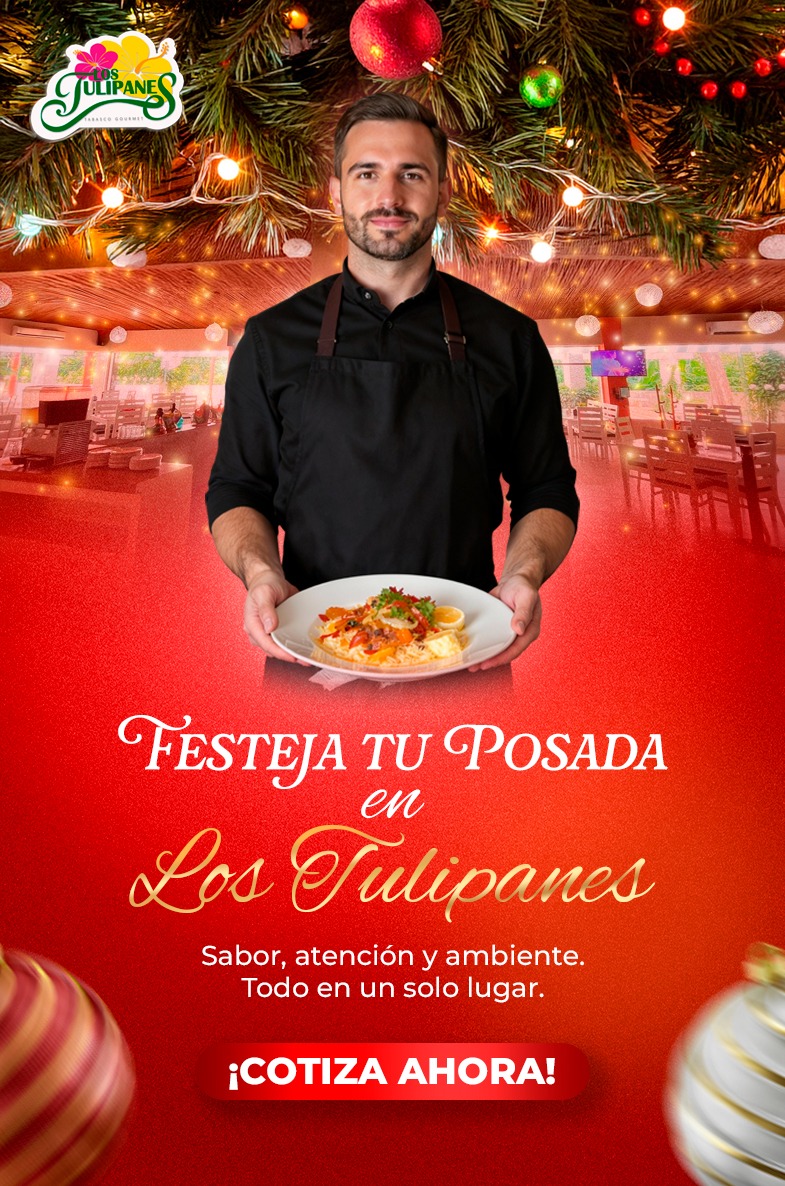Hay días en que ni siquiera recordamos si pusimos la contraseña, solo alzamos el celular, lo miramos de frente y el sistema nos reconoce. Se abre WhatsApp, se desbloquea el banco, se autoriza el pago, parece magia, pero no lo es. Es el rostro convertido en llave y es también el inicio de una pregunta más grande: ¿qué estamos entregando cada vez que cedemos nuestro rostro a una pantalla?
La tecnología del reconocimiento facial se ha instalado en nuestras vidas sin grandes anuncios, disfrazada de facilidad. Lo incorporamos en nuestros teléfonos, en las aplicaciones, en los sistemas de seguridad de edificios y casas. Hoy, el escaneo de cara es casi tan cotidiano como saludar o tomar una foto.
Pero detrás de esa naturalización hay un hecho inquietante: nuestro rostro ya no nos pertenece por completo. Cada vez que lo usamos para ingresar a una app, estamos generando un patrón biométrico, una serie de datos geométricos, térmicos y visuales que configuran nuestra identidad digital. Datos que muchas veces no sabemos dónde se almacenan, ni quién los administra, ni con qué fines podrían ser reutilizados.
En la vida diaria, confiamos en que nuestros dispositivos “lo hacen por nosotros”. Que es más seguro usar la cara que una clave que podemos olvidar. Que nadie quiere nuestro rostro más allá del desbloqueo. Pero la realidad es otra, los términos y condiciones que aceptamos sin leer autorizan a empresas a recopilar información que no siempre queda bajo nuestro control, y esa información a diferencia de una contraseña que se puede cambiar es permanente. No se puede borrar un rostro.
La pregunta se vuelve más urgente cuando pensamos en el poder de la inteligencia artificial. Hoy, cualquier video que subimos a redes puede alimentar bases de datos capaces de reconstruir nuestro rostro en 3D. Hay algoritmos que ya pueden clonar la forma en que parpadeamos, cómo fruncimos el ceño, cómo movemos la boca al hablar. Basta con unos segundos de grabación para crear una réplica digital capaz de engañar a sistemas de autenticación, una réplica que puede abrir un teléfono. Acceder a una cuenta. Hacerse pasar por nosotros.
Y entonces, lo que parecía un simple gesto mirar el teléfono se convierte en un riesgo estructural. En la vida cotidiana, puede significar una suplantación, un fraude, una extorsión. Pero en un plano más profundo, significa algo todavía más alarmante: la erosión de lo único, lo irrepetible, lo humano.
¿Dónde queda el derecho a la intimidad si el rostro ya no es privado?. El reconocimiento facial ha hecho nuestras vidas más fáciles, sí. Nos ahorra segundos, evita olvidos, agiliza trámites. Pero no podemos permitir que esa eficiencia nos vuelve indiferentes. La comodidad no debe sustituir la conciencia, y el hecho de que “funcione bien” no significa que sea justo, ni ético, ni seguro.
Un rostro no es solo una llave, es una historia. Es el lugar donde habita la emoción, la memoria, la expresión, si seguimos cediendo nuestra identidad sin condiciones, si aceptamos que una app nos conozca más que nosotros mismos, quizás un día no recordemos qué se sentía mirarse al espejo y reconocerse, sin pedir permiso a una máquina.
Ese día, ya no viviremos un futuro más fácil. Viviremos, simplemente, un futuro sin rostro.
POR: Erick Canul