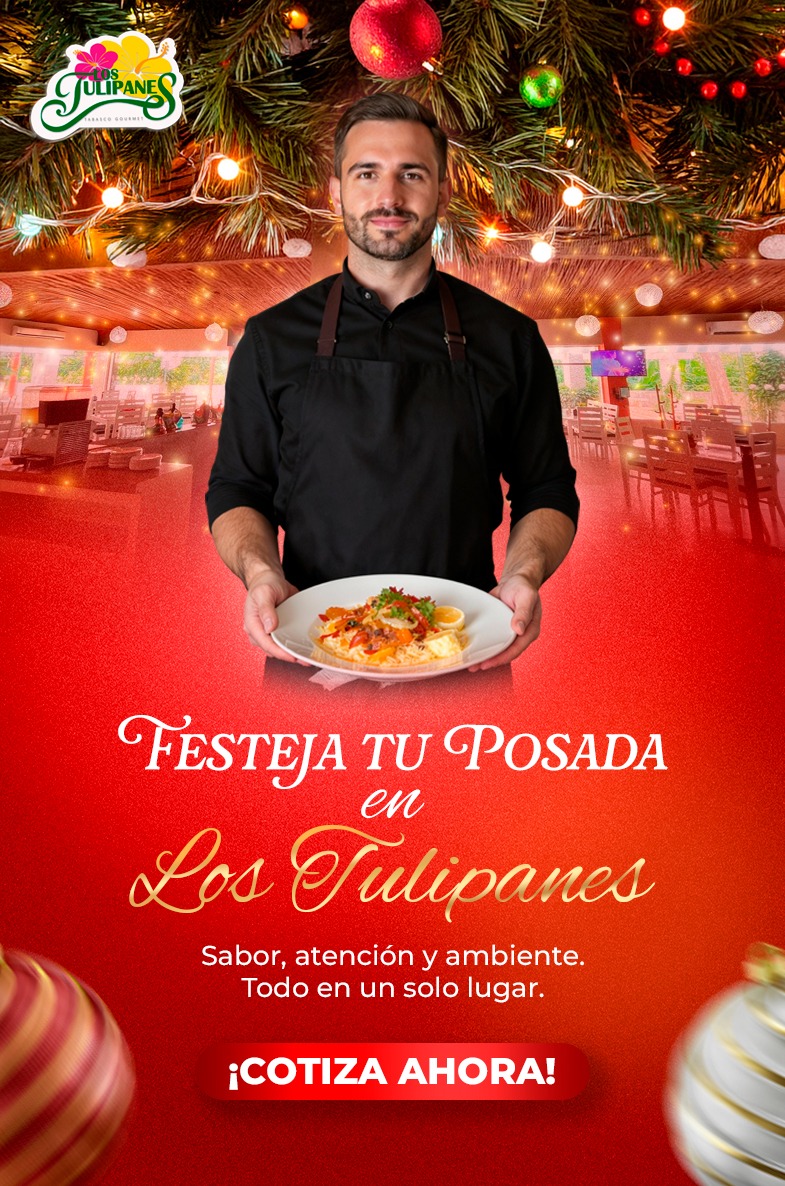Predomina como un murmullo envenenado que atraviesa nuestras conversaciones públicas, como un virus del pensamiento que sustituye el debate por el escarnio y el argumento por la injuria. Allí donde una idea incomoda, se desata la lengua para golpear con descalificaciones, en vez de refutar con razones.
Esta práctica, tan antigua como el diálogo mismo, ha sido bautizada por la lógica como falacia “ad hominem”, expresión latina que significa literalmente “contra el hombre”. Su funcionamiento es simple y devastador: en lugar de confrontar el contenido de un argumento se ataca a quien lo enuncia, desviando la atención hacia su vida privada, sus defectos, su pasado o sus supuestos intereses. No importa qué se dice, importa quién lo dice, y de ese “quién” se busca siempre lo peor.
En los foros legislativos, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, la falacia “ad hominem” se ha convertido en moneda corriente. Basta con observar la forma en que se desacredita a quien propone una política pública apelando a sus antecedentes personales, a una fotografía sacada de contexto, a una relación pasada o a una declaración tergiversada.
Lo hemos visto con activistas ambientales que, tras denunciar la alteración de un ecosistema, son atacados no por sus datos sino porque alguna vez fueron vistos usando una botella de plástico. Lo hemos visto con mujeres que defienden derechos humanos y son inmediatamente acusadas de “resentidas” o “inmorales”, como si su biografía invalidara sus razones. Incluso lo hemos visto en el ámbito académico: investigadores que presentan evidencia incómoda son ridiculizados por su apariencia, su origen o su vida personal, mientras sus hallazgos permanecen ignorados.
La política es un campo fértil para estas desviaciones. El intercambio de ideas parece haberse convertido en una especie en extinción, sustituido por campañas de desprestigio donde importa menos lo que se propone que lo que se puede escarbar del pasado del proponente. Este desplazamiento de lo racional hacia lo personal empobrece el debate, lo convierte en farsa y lo aleja de cualquier posibilidad de construcción democrática.
En el ecosistema digital, la falacia “ad hominem” adquiere proporciones alarmantes. En las redes sociales —territorio sin reglas claras y con impunidad garantizada— basta con lanzar una acusación sin fundamento para que una persona quede marcada. A falta de argumentos se hinca el diente a la vida íntima del adversario. Se le acusa de incoherente, de corrupto, de vendido, sin prueba alguna, con la certeza de que el insulto, amplificado por el algoritmo, llegará más lejos que cualquier razonamiento. Peor aún: quienes más practican esta violencia simbólica suelen ser los primeros en escudarse en la libertad de expresión cuando alguien propone algún tipo de regulación, como ocurrió recientemente en Puebla, donde una iniciativa legal orientada a sancionar la difamación en redes sociales —aunque legítima en su propósito— fue descalificada de inmediato como un atentado contra la libertad. Lo irónico es que aquellos que más provecho buscan sacar del anonimato y la injuria son los primeros en clamar “censura”, como si insultar sin consecuencias fuera un derecho constitucional.
Cabe decir que esta falacia no es patrimonio del presente. La historia la conoce bien. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud y por impiedad, no por la debilidad de sus ideas, sino por la incomodidad que generaban. Galileo fue perseguido por atreverse a mirar más allá del dogma. Abraham Lincoln fue ridiculizado como un campesino ignorante incapaz de gobernar. Martin Luther King fue espiado y acusado de inmoralidad con tal de desacreditar su lucha por los derechos civiles. La lista podría seguir. En todos estos casos, cuando los argumentos resultaban difíciles de contradecir, se optó por atacar al portador.
En tiempos de ruido y polarización, recuperar el valor del argumento se vuelve una urgencia. No se trata de prohibir el disenso; se trata de devolverle altura. Discutir no es destruir ni disentir es deshumanizar. La crítica es legítima, incluso necesaria, pero cuando se basa en razones, no en rencores. Si somos incapaces de distinguir entre una idea y la persona que la emite, estaremos condenados a vivir en una sociedad donde el debate se ahoga en el lodo de la descalificación.
La falacia “ad hominem” es una trampa intelectual y una cobardía moral. Su uso no revela la falsedad del argumento atacado, sino la pobreza del pensamiento que lo combate. Es el recurso del que ya no piensa, del que ya no sabe dialogar, del que cree que ganar una discusión es hacer callar al otro. Y mientras eso siga ocurriendo no habrá auténtica deliberación, ni política digna ni libertad de expresión con sentido. Habrá solo gritos cruzados y una verdad cada vez más sola y más lejana.