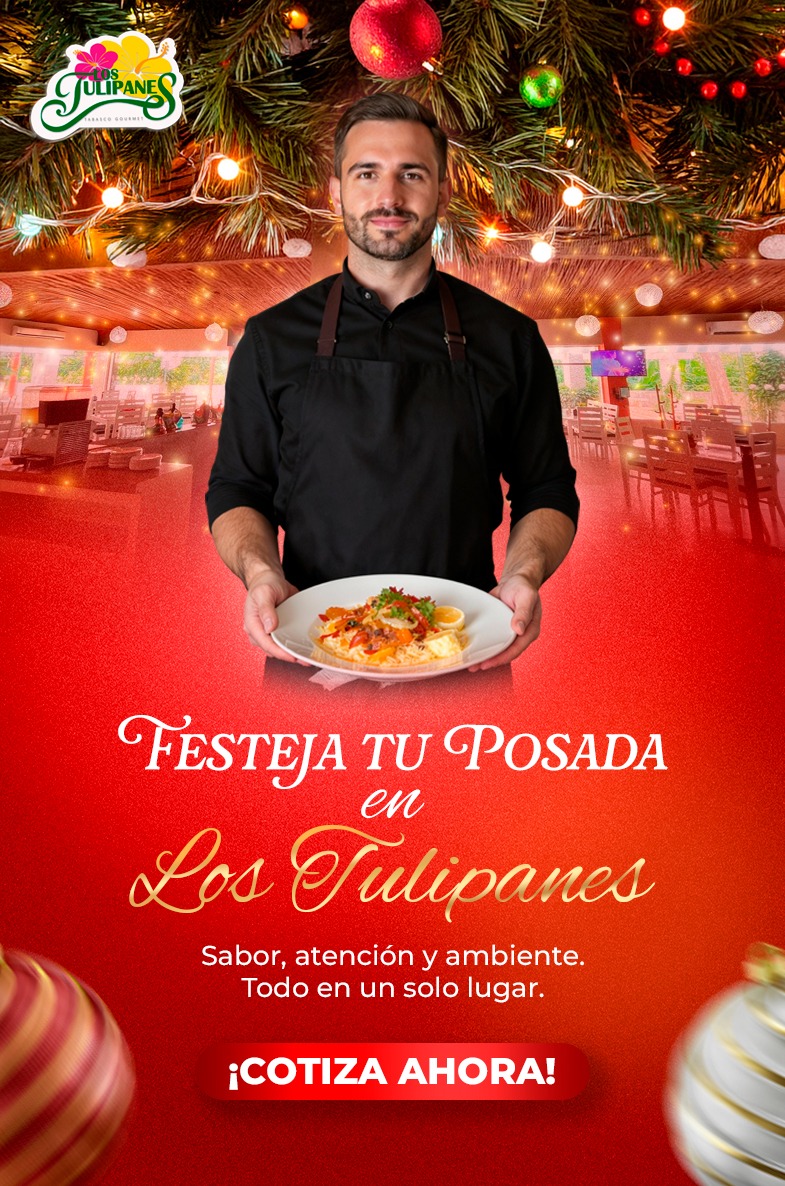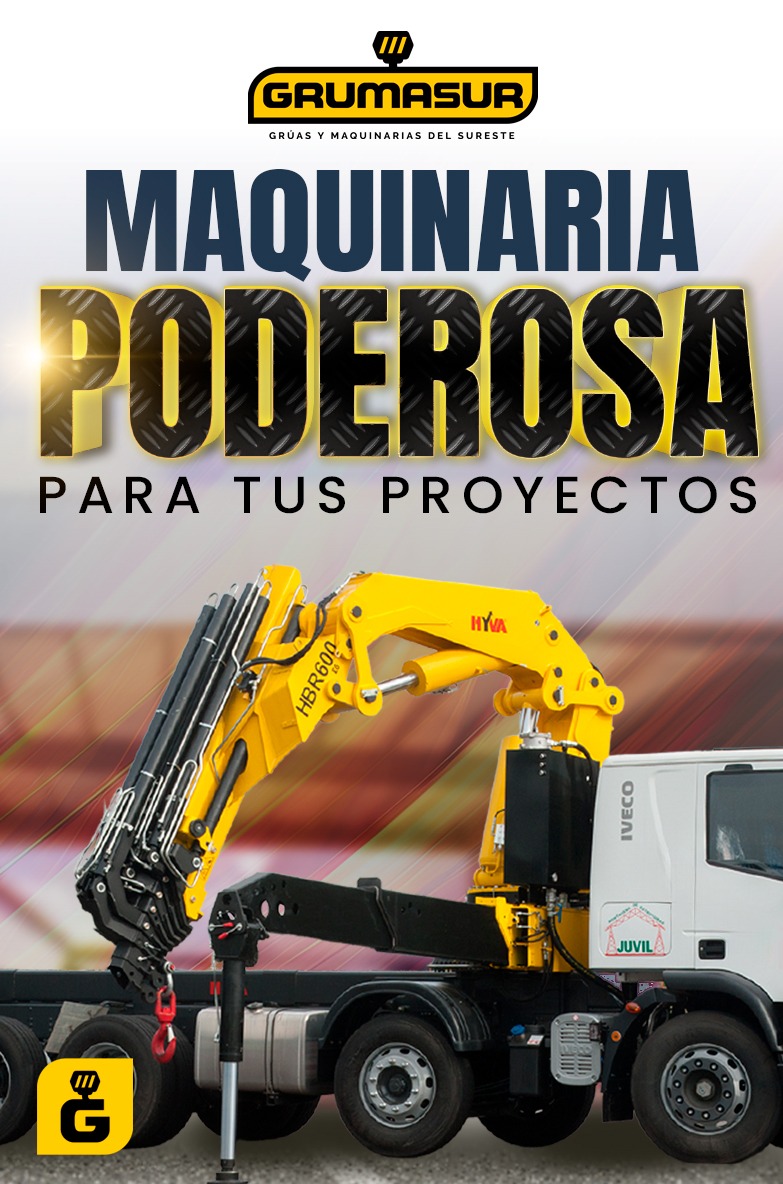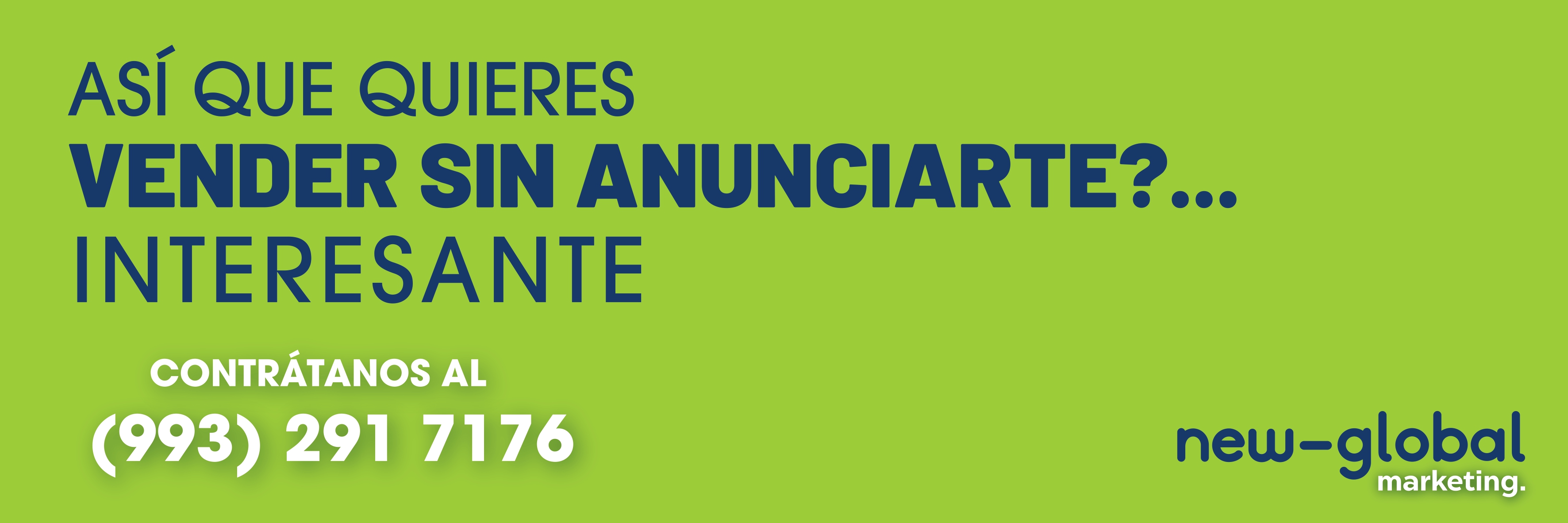Cada región desarrolla sus propias reglas lingüísticas, estas le dan identidad y refuerza los lazos de sus habitantes. Tabasco no es la excepción. Sabemos que al que vende pan se le nombra «panadero», pero ¿al que vende clavos cómo le llamamos? Definitivamente «clavero» no, pues ese es el árbol del clavo. Esas galimatías del habla son minucias para la charla popular en Tabasco; en esta tierra perenemente canicular, el lenguaje se arma y desarma acorde a la ocasión. Al que vende pan se le llama «el vende pan», al que vende clavos se le nombra «el vende clavos», y así ad infinitum ¿Tiene usted dudas sobre la palabra que designe el punto medio entre un poco y un montón? Quizá la puntualidad del idioma alemán tenga la suya, dada la tradición germana a nombrar lo innombrable, pero en Tabasco igual se poseen vocablos que designan lo indesignable, y para el punto medio entre un poco y un montón está «poconón», algo que es más que un poco, pero menos que un montón. Digámoslo así: si tenemos hambre —pero no tanta— solicitar en nuestro plato un poconón de arroz, es válido. ¿Olvidó el nombre de su vecina?, tranquilo, tan solo utilice el adjetivo demostrativo «esa», pero con respeto, por favor, quedando «Doña esa», esposa de «Don ese», evidentemente. ¿Desea usted reafirmar la fuerza de su respuesta cuando le pregunten si regresará con su expareja? Olvide el «¡Nunca!», para eso está el «nunquísima». Quedará más que claro.
La jerga tabasqueña disloca el lenguaje cada día y por falta de palabras la población no se detiene. Un «¿Quisite?» es suficiente para que el otro responda animado sobre lo más reciente que ha ocurrido en su vida. Ante la sorpresa e incredulidad de un evento, el abanico gramatical se muestra obsequioso: se trueca un «No te creo» por un «Ola, Lola», un «Ola, shiso» o un «Ola shoto». Y ya metidos en gastos, el «shoto» («choto», improperio para el homosexual afeminado) se extiende —aunque vaya en contra de toda lógica lingüística— a su correspondiente femenina, «shota». «¡Tú tas shota!», se le puede decir de forma (casi) no ofensiva a alguna dama que haya errado en su opinión, aplicable —por supuesto— también a los hombres, algo así como el mexicanísimo y espontáneo «Tú estás pendejo(a)». La intensidad de varios de los tabasqueñismos parecen tomados del scrip de una producción para adultos, pero son solo parte de un folklore que resulta de años de aislamiento geográfico provocado por el calor, los pantanos y los insectos. Tomemos como ejemplo decir «hijo de la chingada», que en el diccionario local no tiene mayor importancia: la chingada —la violada, dijera Octavio Paz en su Laberinto— cede en Tabasco el paso a la puta, así que el ibérico «Hijoeputa» (grafía de hecho inscrita en el Diccionario de la Lengua Española) se convierte por antonomasia en el insulto oficial y, paradójicamente, en el saludo fraternal más recurrido. Viniendo de un amigo, «¿Quisite hijoeputa?» es —en buen sureño— «Hola, ¿cómo estás?». Para cuestiones de alcoba el lenguaje es igual de particular, así, el formal coito, degenerado en el mexicanísimo «coger», se convierte en un localista «pisar», «pisá», apegándonos a la pronunciación endémica. «Vamo a pisá», frase por todos entendida, pero no por todos aceptada, pues resta romanticismo al generoso acto. Y para acabar, aunque estrictamente hablando —y desde un punto de vista biológico— todos somos hijos de la verga, el habla popular tabasqueña no tiene reparos en recordar lo anterior: el «hijo e la verga» es el apelativo más común para nombrar al otro.
La película Arrival (La llegada, 2016) —un hermoso pretexto hollywoodense para exponer temas de lingüística— se fundamenta en la teoría de Sapir-Whorf, esa que defiende la idea que las construcciones gramaticales tienen relación directa en la forma en que se conceptualiza el mundo (no con la cantidad de palabras que uno posee, sino en las palabras en sí), debate ya viejo desde la famosa plática de Sócrates y Hermógenes en el Crátilo. Esta tesis intenta explicar que los griegos al no poseer una palabra para el color azul no lo tomaban en cuenta, viendo el mar color «vino oscuro». También pretende exponer por qué los oriundos de las costas ocluyen la letra «s», quedando como una «j» disminuida, o convierten las «r» en «l». La propuesta argumenta que es por pereza, y que su forma relajada y campechana de ver la vida queda registrada en la poca participación económica y cultural de esas regiones con relación a otras alejadas del mar. La Sapir-Whorf es una polémica e insostenible tesis con tintes racistas que —aunque seductora— genera más problemas de los que pretende resolver. Para sus seguidores, lo que no se puede nombrar no existe. Pero el habla tabasqueña es ajena a esas polémicas, porque para ella todo existe y, si no, se crea ex profeso; la falta de palabras de sus habitantes —ya sean olvidadas o desconocidas— no les impide articular el concepto haciendo a un lado a la Real Academia Española. ¿Una aglomeración de automóviles?, la carrada. ¿Varios hombres en una reunión?, la machada. ¿Son muchas las mujeres?, la viejada. Fácil ¿no? Cada concepto tiene su término. Como el formal «Hasta la próxima», que dentro de este caló queda asentado en el simple —que no simplista— «Diu», herencia poética del garridismo.