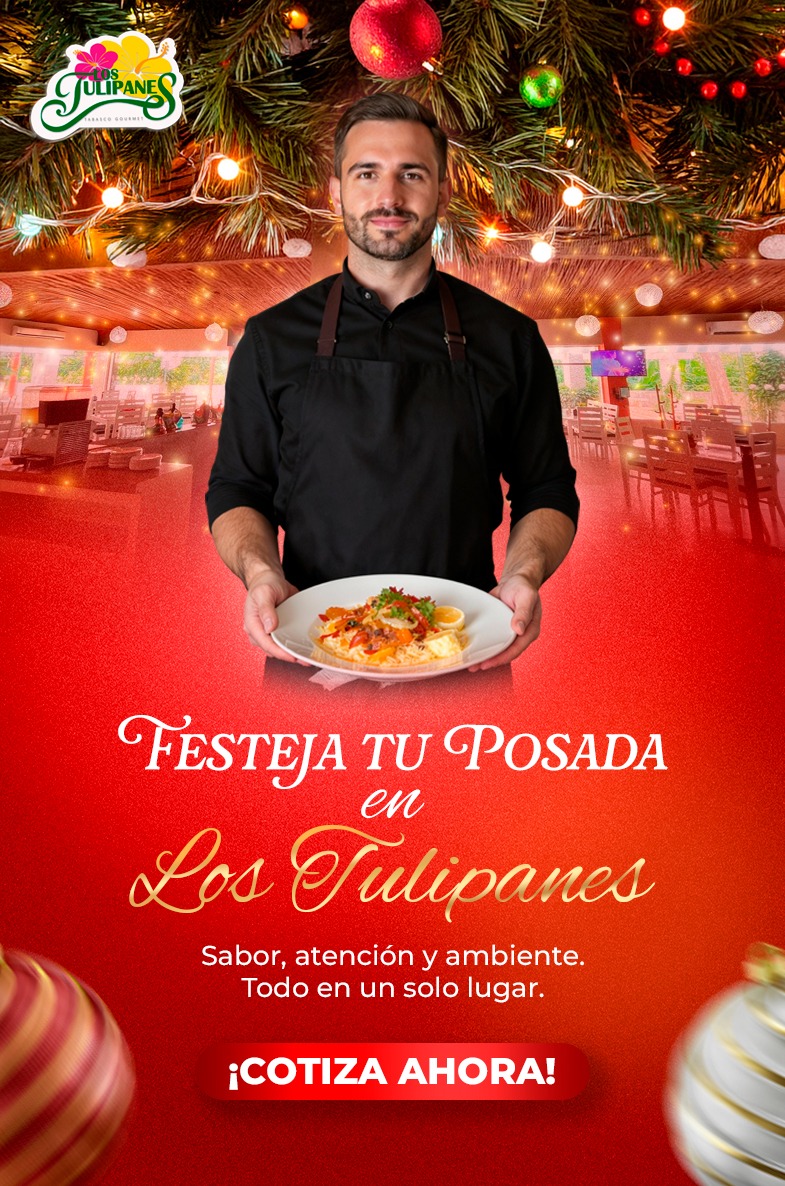«Tal vez haya una bestia… tal vez sólo seamos nosotros”, escribió William Golding en “El señor de las moscas” (1954). En la isla desierta que el autor nos ofrece en esta obra, un grupo de niños, aislado de todo orden civilizado, construye con esfuerzo un simulacro de sociedad. Pero la delgada línea que separa el orden de la barbarie no tarda en romperse: los juegos infantiles dan paso a la violencia, la convivencia se degrada, y finalmente la sangre se derrama sin razón ni freno.
Lejos de ser una historia sobre la infancia perdida, “El señor de las moscas” es una lúgubre parábola sobre la condición humana: la civilización, sugiere Golding, no es más que una estructura frágil, susceptible de derrumbarse en cualquier momento bajo el peso de nuestros impulsos más primitivos.
Aquel relato cobra resonancia inquietante cuando observamos lo ocurrido hace días en Tabasco, durante el tradicional desfile de carros alegóricos que antecede a la feria estatal. Una fiesta pensada para el gozo familiar y la exaltación de las raíces culturales terminó empañada por ríos de alcohol, ofensas injustificadas y peleas callejeras. Las imágenes de violencia y descontrol, que antes parecían patrimonio de los estadios o las noches de carnaval en otras latitudes, han comenzado a normalizarse también en espacios supuestamente festivos y comunitarios.
Pero no se trata solo de Tabasco, ni de un desfile. Lo que vimos en esa jornada —esa pérdida de control colectivo, esa entrega al exceso, esa violencia gratuita— es apenas una ventana a un problema mayor: una creciente degradación de los comportamientos humanos en el espacio público. No es un caso aislado, sino un síntoma. Una señal de que algo se está resquebrajando en la estructura misma de nuestras sociedades.
En “El señor de las moscas”, la bestia que los niños temen no está en la selva, sino dentro de ellos mismos. En nosotros. Y cuando las estructuras sociales fallan en contener esa sombra, la bestia despierta. Gustave Le Bon, en su célebre “Psicología de las masas”, ya advertía que el individuo, una vez inmerso en la multitud, pierde conciencia de sí y se deja arrastrar por una emocionalidad irracional, contagiosa, capaz de anular toda ética y toda reflexión.
El desfile tabasqueño no fue más que un escenario entre tantos en los que esta dinámica se repite: masas que no razonan, que reaccionan con furia o desenfreno, que encuentran en el anonimato colectivo una licencia para la transgresión. La pregunta urgente no es por qué sucedió allí, sino por qué está sucediendo en todas partes. Desde los estadios hasta las redes sociales, desde las fiestas populares hasta las manifestaciones públicas, la apología de la violencia y el desprecio por el otro se vuelven más frecuentes, más aceptados, más celebrados incluso.
¿Dónde están las respuestas? ¿Qué hacemos cuando se vuelve necesario un modelo distinto, uno en el que la familia, la escuela y las instituciones gubernamentales o civiles asuman con mayor firmeza su papel formador? Tal vez, como en la novela de Golding, el fuego del entendimiento, del diálogo, de la civilización misma, está siendo reemplazado por antorchas encendidas en nombre de la emoción inmediata, del placer sin responsabilidad, del grito sobre el argumento.
Los festejos —privados y públicos, como las ferias— deben ser espacios de convivencia y alegría compartida. Pero también son, hoy más que nunca, una prueba para medir el estado moral de nuestras sociedades. Cuando se pierden el respeto, la empatía y el autocontrol, lo que queda no es cultura, sino ruido. No es jolgorio, sino caos. No es celebración, sino barbarie.
Golding nos advirtió con la fuerza de la literatura lo que la sociología y la historia han constatado: la civilización es un equilibrio precario. Cuando dejamos de cuidarlo, cuando dejamos de educar, de responsabilizarnos, no es el orden lo que prevalece, sino la selva.
En lugar de resignarnos, este tipo de episodios debería motivarnos a una profunda reflexión. No perdamos de vista que la fiesta es un lenguaje de la cultura, y si la cultura se expresa con gritos y golpes, algo anda muy mal. Debemos devolver a las celebraciones colectivas —que exigen interacciones respetuosas y empáticas— su sentido más elevado: el de celebrar lo humano, no el de evidenciar su derrota.
CANDILEJAS
La sana convivencia es una conquista que debemos proteger entre todos, porque cuando la descomposición social se disfraza de festejo, no solo perdemos la alegría: perdemos el sentido de comunidad.
Por: Mario Cerino Madrigal