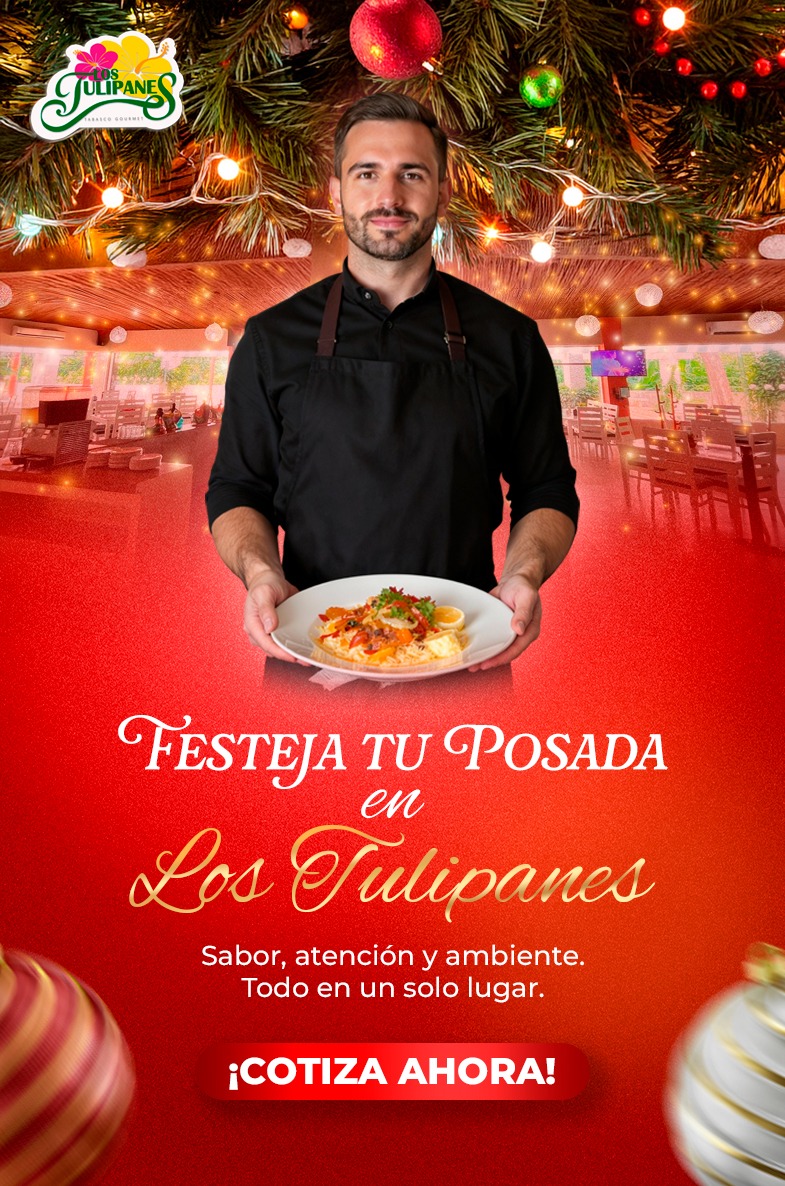De pronto hay frases acuñadas por los abuelos que cobran relevancia en estos tiempos. «Quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza». Esta sentencia aplica a quien su experiencia empírica es tan ínfima que se sobrecoge ante el menor estímulo. El que a cualquier santo le reza lo hace justo porque no ha tenido frente a sí la hegemónica imagen divina, ya que después de Dios todo es poco. Este no es un tema de gustos, no es una crítica a quien prefiera determinado tipo de comida, escuche un específico género musical o consuma un particular contenido de internet, no, el comentario va dirigido a quienes valoran algo a priori, a quienes juzgan con vehemencia un libro —por ejemplo— cuando solo han leído uno.
El que no conoce a Dios se ofusca ante el menor brillo, se deja llevar por las meras apariencias, por lo aparente, por aquello que su único mérito fue postrarse frente a uno. Así ocurre ante el primer amor de adolescencia donde el objeto amado no fue resultado de una elección, más sí la consecuencia de una falta de esta. Con los años, y seguimos hablando de amor, si se tiene suerte se conoce a Dios, entonces se dificulta elevar plegarias a cualquier santo. «Hace años que no me enamoro; en la juventud lo hacía con frecuencia», dice algunos en la medianía de su edad. Tiene sentido. Cuando no se conoce a Dios lo aparente es verdadero, similar a aquella ocasión del 2018 en que la influencer Paris Hilton visitó Xochimilco: queriendo donar juguetes y alimentos a los afectados por el fuerte temblor de ese año, la influencer se hincó para saludar a los niños al tiempo que una mujer con vientre generoso se colocó frente a ella. Asumiendo su embarazo, Hilton besó con delicadeza el abdomen mientras cerraba tiernamente los ojos. Pero su beso no incidió sobre la maternidad sino sobre el tejido adiposo de la susodicha. Era una mujer pasada de kilos, no embarazada. Este lapsus —chusco, sí— ejemplifica lo dicho.
El timbre de voz de Bad Bunny o la prosa insípida del autor de un nuevo libro de autoayuda, convertido en best seller, es para muchos la quintaesencia de lo artístico. En la juventud esta confusión es entendible, la falta de opciones —el conocer a Dios, digamos— hace que se defiendan con fervor estas manifestaciones, elevando a sus creadores a la categoría de ídolos, de dioses, siendo en sí meros santos. Pero con los años llega la experiencia y con ella un afinamiento de los sentidos. Sin embargo, muchos —cuyos años están alejados ya de la mocedad— insisten en rezarles a santos, confundiendo lo grandote con lo grandioso. Craso error. «…pero cada quien», dirá un relativista, es cierto, aunque eso no quita el derecho a opinar. «Las personas se respetan», comentará enfático alguien más, totalmente de acuerdo: las personas se respetan, pero no las ideas, estas pueden, y deben, contrastarse. El peligro de confundir lo grandioso con lo grandote es una desensibilización paulatina que convierte cualquier manifestación en una chabacanería. «Me critican por decir palabras mamadoras», expresó recientemente el joven influencer Roberto Martínez que, hay que decirlo, maneja un lenguaje medianamente refinado. Y cansado de las críticas, se propuso como meta para este 2025 eliminar palabras de su vocabulario para complacer y hacerse entender entre amigos y seguidores. Increíble. El instruido debe dejar de serlo si quiere encajar. En lugar de subir hay que bajar. ¡Ya no interesa conocer a Dios!, con los santos parece que es suficiente. Una herejía cultural.
Por: Alejandro Ahumada (WCLS)